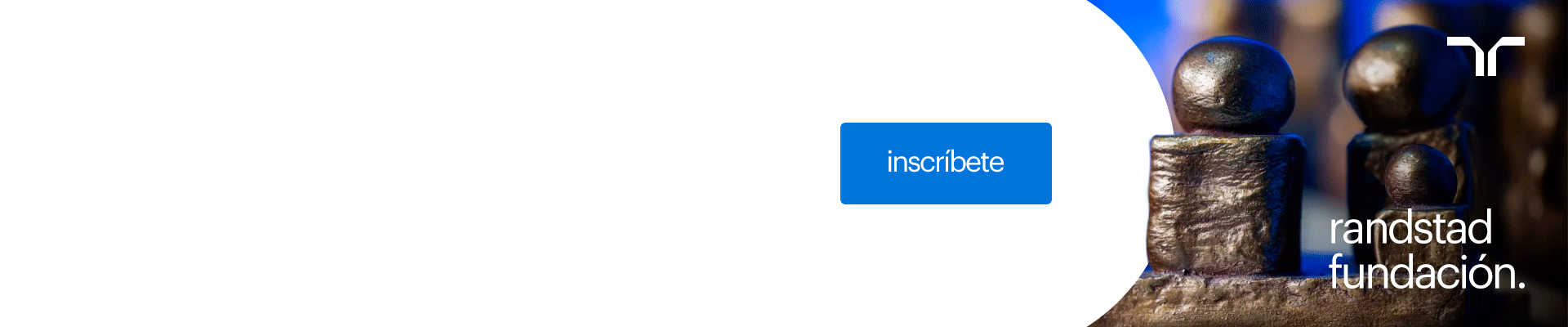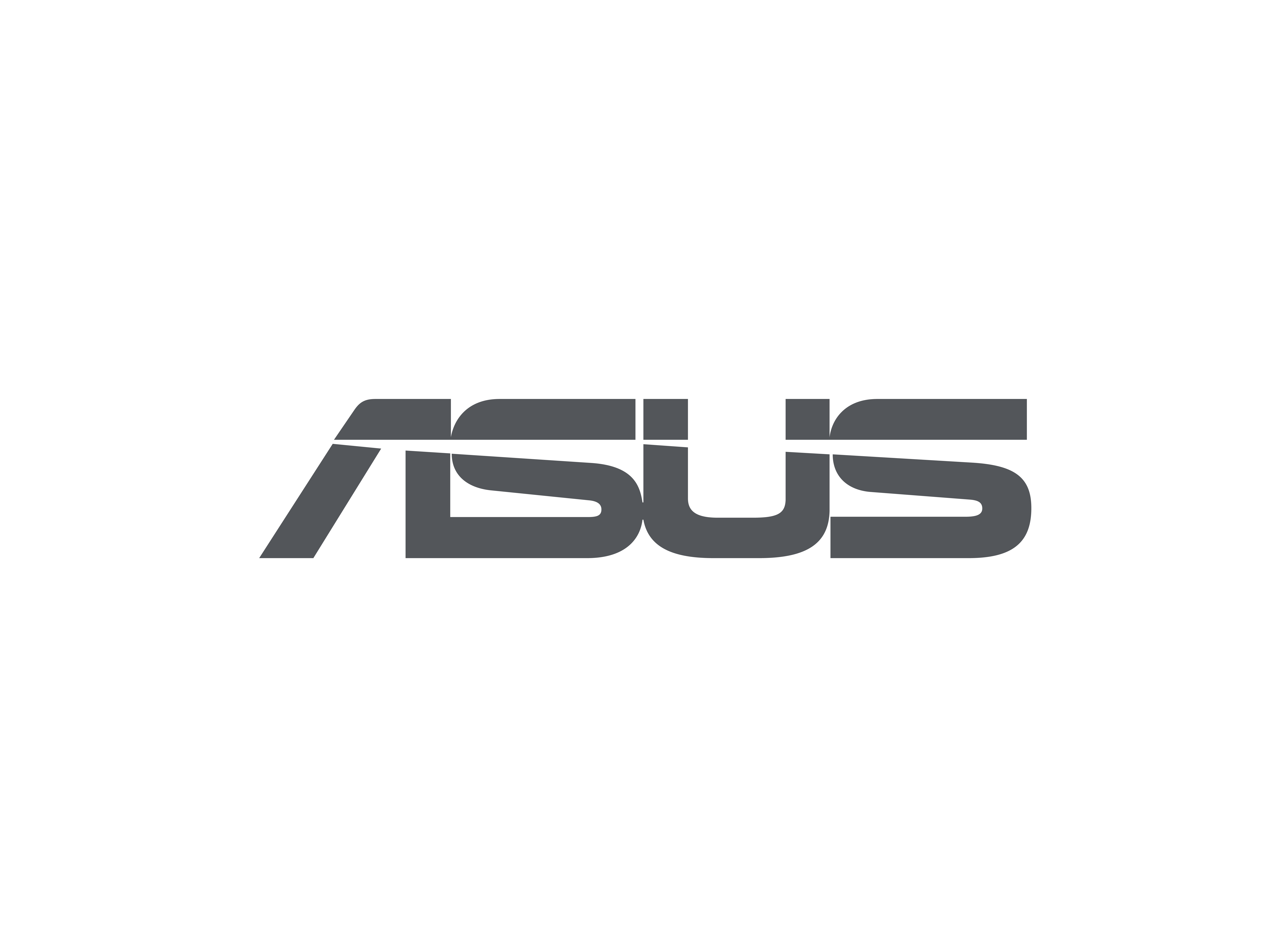Hablar de los riesgos de la infancia exige, antes que nada, hacerse una pregunta incómoda: ¿estamos mirando hacia el lugar correcto en el debate público? Con demasiada frecuencia se señalan síntomas —las pantallas, las redes sociales, la violencia en las aulas— sin preguntarse qué hay detrás realmente. Este artículo propone un enfoque diferente: entender los riesgos como señales de necesidades no cubiertas y, partiendo de ahí, pensar qué papel corresponde a la escuela y qué lugar ocupa también la tecnología en todo esto.
1. El riesgo como síntoma
Detrás de un alumno con dificultades —conductas disruptivas, aislamiento, vulnerabilidad ante el acoso o la manipulación digital— hay, con mucha frecuencia, un entorno familiar frágil o una necesidad básica insatisfecha. No se trata de buscar culpables, sino de cambiar el foco del diagnóstico: para analizar el riesgo no hay que centrarse en el niño y su comportamiento, sino en lo que le falta. Abraham Maslow describió en 1943 una jerarquía de necesidades humanas que, trasladada a la infancia actual, ofrece un mapa extraordinariamente útil. En el nivel más básico están las necesidades fisiológicas: sueño suficiente, alimentación adecuada, descanso. Ya aquí encontramos problemas reales en España con artículos recientes que nos sitúan como uno de los países de Europa con mayor tanto por ciento de pobreza infantil. Esto se refleja sin duda también en las nuevas demandas que se atienden en los comedores escolares. Por otra parte, el uso nocturno de dispositivos está alterando los patrones de sueño de millones de menores, lo que nos lleva a una nueva carencia. En el segundo nivel, la seguridad y la estabilidad en el hogar: un número creciente de niños crece en entornos de incertidumbre económica, conflicto familiar o ausencia de referentes adultos consistentes. El tercer nivel —la necesidad de pertenencia y afecto— es quizá el más determinante en la adolescencia: el miedo a la exclusión social, a no encajar, a no ser querido, es el motor de muchas de las conductas de riesgo que observamos. El cuarto nivel, el reconocimiento y la autoestima, explica en gran medida la relación compulsiva de muchos jóvenes con las redes sociales. Y el quinto, la autorrealización, nos recuerda que un niño que no encuentra sentido ni proyecto difícilmente puede desarrollar resiliencia.
La conclusión es clara: cuando una necesidad no se cubre en casa ni en el entorno social, el niño la busca donde puede. Y hoy, eso significa buscarla también en el mundo digital.
2. La escuela bajo una presión creciente
La escuela española lleva años absorbiendo carencias que antes se asumían desde la familia y otros agentes sociales. Se le pide que detecte, que oriente, que prevenga, que intervenga, que forme emocionalmente, que alfabetice digitalmente… y que además enseñe. Todo ello con recursos limitados, con una burocracia creciente que consume el tiempo y la energía del profesorado y con una crisis silenciosa de vocación docente que pocas veces se nombra con claridad.
Los centros educativos existen para educar —en el sentido más amplio y profundo del término— y con demasiada frecuencia hemos permitido que ese foco se diluya entre gestiones administrativas, presiones evaluativas y precauciones cada vez más necesarias ante la actitud de algunas familias. Un colegio no es una empresa de servicios, es una comunidad. Y como tal, necesita que todos sus miembros — titularidades, familias, alumnado y profesorado— se sientan parte de una tarea común.
La profesionalización del docente es necesaria, pero debe entenderse bien: profesionalizar no es convertir al profesor en un burócrata, ni en un técnico que ejecuta protocolos. Es dotarle de la formación necesaria para abordar las nuevas realidades, de autoridad pedagógica, de respaldo institucional y familiar y, en general, de las condiciones necesarias para ejercer su vocación. Porque la vocación importa, y su pérdida es uno de los problemas más graves y menos visibles del sistema. No hablamos solo de quienes acaban de llegar y pueden haber equivocado su camino; hablamos de profesionales con años de experiencia que están agotando su compromiso ante una demanda que no para de crecer y un reconocimiento que no acompaña en muchos casos.
3. Tecnología: ni el problema, ni la solución
Para proteger a la infancia en el entorno digital, lo primero es hacerse la pregunta correcta: ¿frente a qué debemos protegerla exactamente? Desde el ámbito político se puso el foco inicialmente en el uso que de estos dispositivos se hacía en las aulas. Ahora, parecen darse cuenta de que no es suficiente y, tal vez, deberían dar el siguiente paso y preguntarse si era necesario y conveniente. La tecnología es una herramienta y, como tal, la clave está en el uso que de ella se hace. Empezar por limitar el uso educativo y de mejora del aprendizaje, que es el que se desarrolla en los colegios, no parece lo más acertado.
En este momento, el debate público ha puesto el foco en las redes sociales, cuando estas son, en gran medida, el reflejo de problemas que ya existían antes de que el niño tuviera un smartphone en las manos. Las redes no crean la soledad, la amplifican. No inventan la violencia, la hacen visible. No generan la necesidad de reconocimiento, le dan un canal de expresión inmediata y cuantificable en forma de “likes”. Lo que las redes sociales sí hacen —y esto es lo que debe preocuparnos— es facilitar el acceso a contenidos dañinos, acelerar dinámicas de acoso, exponer a menores a contactos no seguros y crear entornos diseñados deliberadamente para generar dependencia. El riesgo real no está en la tecnología en sí, sino en la intersección entre necesidades emocionales no cubiertas y entornos digitales sin supervisión ni criterio.
¿La respuesta es prohibir? No estoy seguro de que sea necesario, pero lo que sí tengo claro es que no es suficiente. Sin medidas adicionales, puede ser incluso contraproducente: la prohibición sin educación no elimina el riesgo, lo desplaza. La respuesta está en educar para navegar: desarrollar en los niños y jóvenes una competencia digital crítica, una conciencia sobre los mecanismos que operan detrás de las pantallas y una capacidad de gestión emocional que les permita usar la tecnología sin ser usados por ella.
Conclusión
Frederick Douglass tenía razón: es más fácil —y más inteligente— construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Sin embargo, construir niños fuertes no es tarea de un solo agente. Las familias necesitan formación y acompañamiento, no solo exigencia. Los docentes, los centros educativos y quienes los gestionan necesitan condiciones y medios adecuados para el desempeño de su crucial tarea en un entorno cada vez más demandante. Un reconocimiento real de su labor, no más burocracia, ni más restricciones de su autonomía en el diseño de su proyecto educativo. Los estamentos públicos necesitan dejar de reaccionar ante los síntomas y empezar a invertir en revertir las causas.
La infancia no está en riesgo por culpa de las pantallas. El riesgo real empieza cuando nadie les mira a los ojos, les escucha y da una respuesta eficaz a sus necesidades.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Escuelas seguras, en alianza con #Notecalles.org