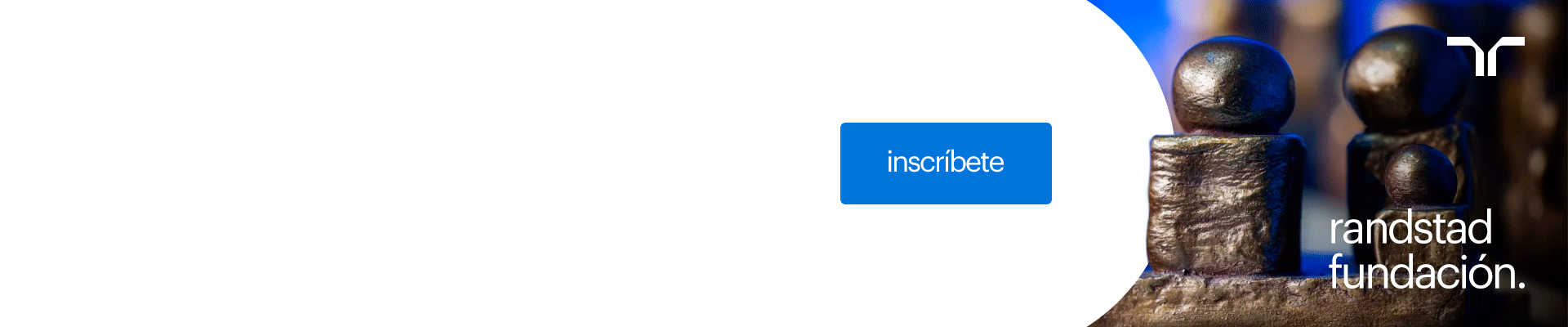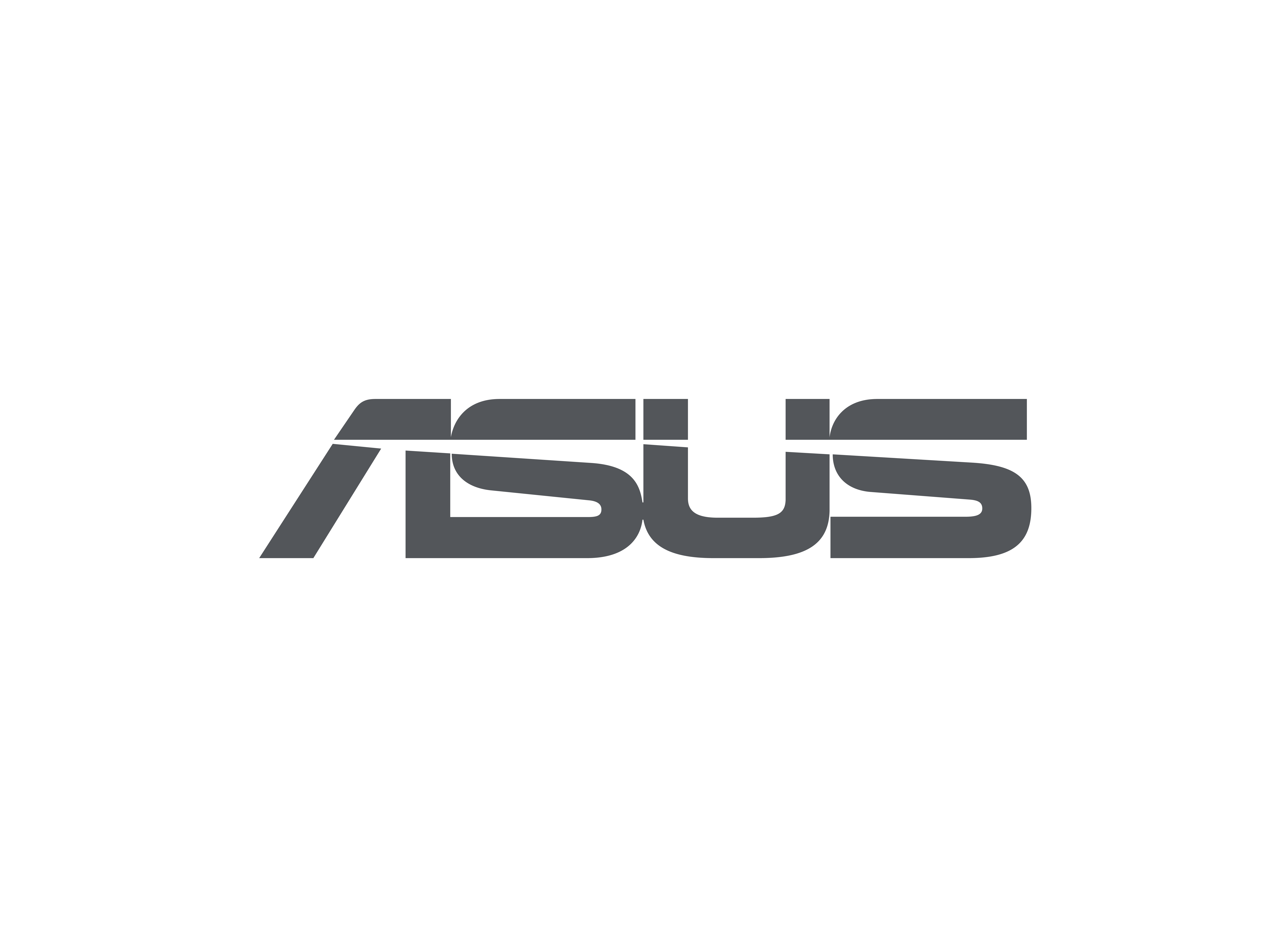Hay muchas cosas que nos ayudan a aprender: la motivación, un buen maestro, libros, videos, juegos, recursos innovadores… Pero hay una pregunta que deberíamos hacernos como educadores antes que cualquier metodología: ¿Se puede aprender si hay miedo?
Imaginemos por un momento tener que levantar la mano temiendo que alguien se ría de lo que vamos a decir. Intentar concentrarnos en una explicación mientras estamos pendientes de evitar una burla, una colleja o un comentario humillante. El miedo es una emoción necesaria para la supervivencia: nos mantiene alerta ante el peligro. Pero precisamente por eso, cuando aparece en el aula, secuestra la atención. Si mi cerebro está ocupado en prevenir el daño, difícilmente puede dedicarse a comprender una ecuación, analizar un texto o participar en un debate.
La respuesta es clara: no se puede aprender con miedo.
Por eso, cuando hablamos de escuelas seguras no hablamos únicamente de protocolos ante situaciones graves. Hablamos, ante todo, de prevención. De crear contextos donde el alumnado no tenga que defenderse para poder existir.
La llegada de un alumno nuevo a un aula es un momento clave. En la adolescencia, la imagen que proyectamos es fundamental. Cambiar de centro o de clase puede convertirse en una oportunidad para reinventarse. En un entorno nuevo, todos intentamos mostrar una versión de nosotros mismos: a veces para ser aceptados, otras para protegernos. En el caso de un adolescente, esta construcción identitaria tiene un impacto enorme.
Por eso, la primera herramienta de una escuela segura es una buena acogida. Que el alumno sienta que es importante, que nos importa quién es y qué espera del curso. Recoger la máxima información para atender cuanto antes sus necesidades. No se trata solo de asignarle un pupitre, sino de ofrecerle un lugar.
Esto implica también revisar nuestras prácticas habituales. Los acuerdos de convivencia construidos en común, los compromisos firmados y revisados periódicamente siguen siendo herramientas válidas, pero no pueden quedarse en un documento. Deben ser un marco vivo que guíe nuestras decisiones diarias.
Una escuela segura no evita el conflicto: lo afronta. Cuando surge un problema, la clase se detiene. Se habla, se analiza y se resuelve. Ignorar el conflicto o minimizarlo —“son cosas de niños”, “no tiene importancia”, “son bromas”— es enviar un mensaje devastador a quien sufre. Toda queja debe ser escuchada e investigada con la seriedad que merece. El alumnado debe saber que los docentes estamos ahí para protegerles.
En muchos casos, detrás de conductas disruptivas encontramos dificultades de aprendizaje no atendidas. Es urgente detectarlas y darles respuesta lo antes posible. No saber hacer algo a la primera no es un defecto moral, es parte del proceso de aprender. Sin embargo, el pensamiento “antes de parecer tonto —que significa que no puedo—, prefiero parecer malo —que es algo que elijo y además me protege de la burla—” es un mecanismo de defensa frecuente. Algunos estudiantes esconden su inseguridad tras una fachada de desafío. Comprender esto cambia nuestra mirada y, con ella, nuestras intervenciones.
La gestión emocional es también un pilar fundamental. Enseñar a reconocer cómo me siento —aburrido, enfadado, frustrado— y a detectar las señales que anticipan una reacción impulsiva ayuda a prevenir agresiones y a fortalecer la convivencia.
La convivencia no es tarea exclusiva de los docentes, es de todos y todas, dar responsabilidad al alumnado en la resolución de conflictos no solo mejora el clima escolar: construye ciudadanía. La formación de alumnos mediadores da protagonismo al alumnado y reparte responsabilidades.
Cuidarnos y protegernos es un compromiso colectivo. Y esa cultura solo se construye cuando el alumnado confía en que será escuchado y respaldado.
En un momento en el que las escuelas compiten por innovar, incorporar tecnología o aplicar nuevas metodologías, conviene recordar que ninguna herramienta pedagógica será eficaz si el aula no es un espacio emocionalmente seguro. La innovación más transformadora sigue siendo garantizar que cada estudiante pueda aprender sin miedo.
Una escuela segura no es la que nunca tiene conflictos, sino la que no los niega. No es la que presume de normas estrictas, sino la que construye relaciones basadas en el respeto y la protección mutua. No es la que reacciona tarde, sino la que previene desde el primer día.
Aprender sin miedo no debería ser una aspiración: es un derecho. Y garantizarlo es, sin duda, la primera responsabilidad educativa.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Escuelas seguras, en alianza con #Notecalles.org