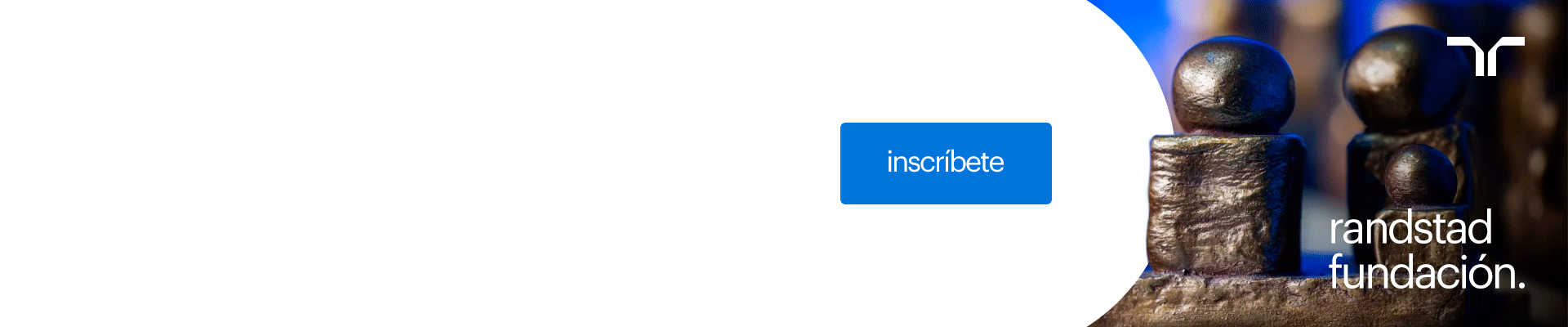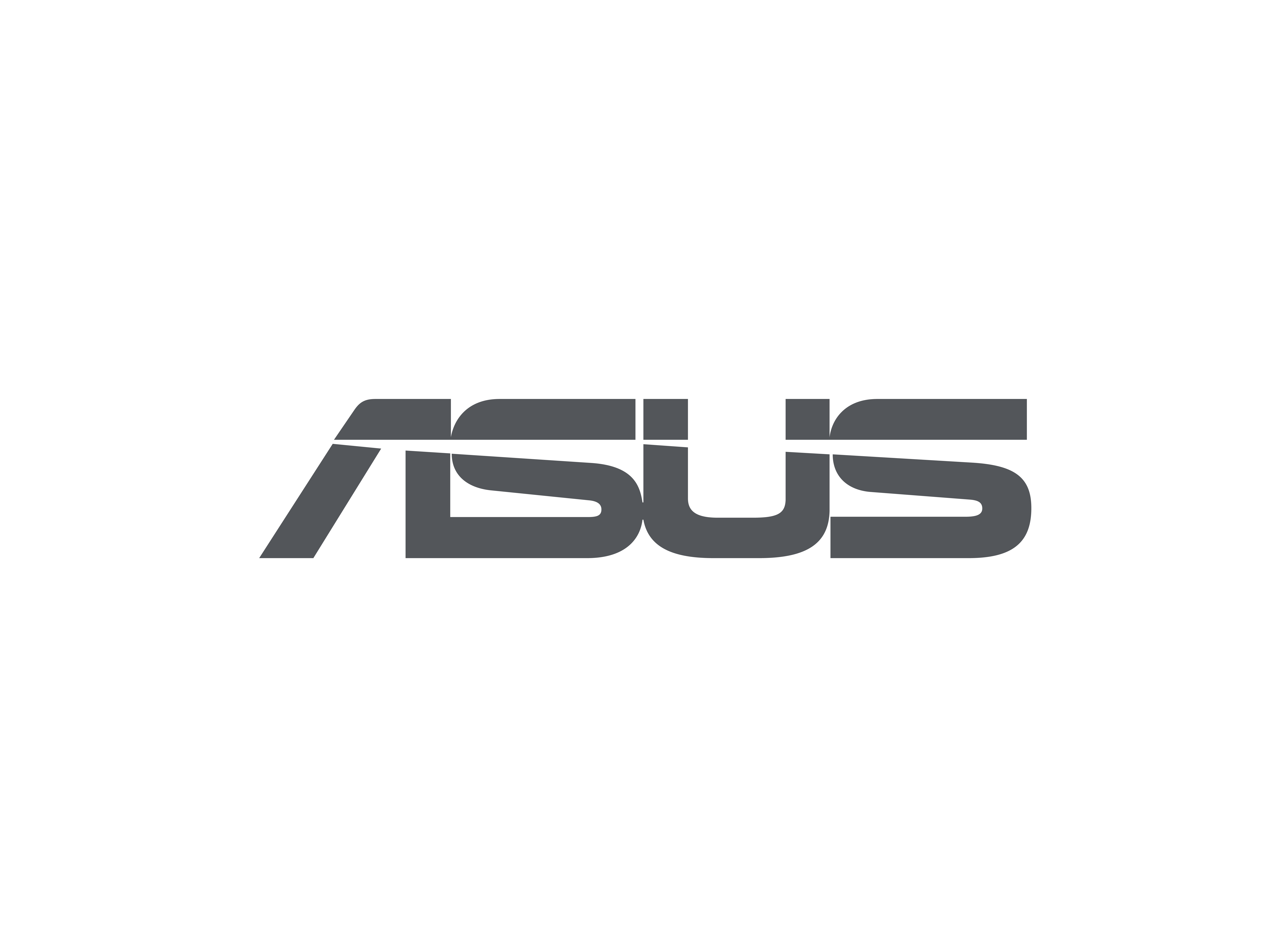Todas y todos lo vivimos y sufrimos en nuestras propias carnes: es viernes por la noche y, después de una intensa semana de trabajo, nos tumbamos en el sofá para encomendarnos a la ardua tarea del “qué vamos a ver hoy.” Con un poco de suerte, quizás ya tenemos alguna película ojeada, o una serie a medias, pero si no es el caso, toca elegir y —spoiler— no resulta tarea sencilla.
Primero, la plataforma. No hace falta ponerse a listar nombres y marcas para que nos vengan, a bote pronto, seis o siete plataformas de streaming a las que, ya sea porque las pagamos nosotras o un familiar, tenemos acceso. Podemos perdernos un buen rato navegando por cada una de ellas, revisando las novedades, las recomendaciones, leyendo resúmenes y viendo tráileres que nos cuentan toda la película. A menudo, el metraje que nos llama la atención no está incluido en la suscripción que poseemos —o que tomamos prestada—, y deberíamos alquilarlo aparte, o hacer un upgrade.
Después de un buen rato conseguimos, por fin, encontrar entre miles de opciones una película o serie que capta nuestra atención y consigue que le demos al play. Entonces empezaremos a verla para, a los pocos minutos —o segundos— consultar nuestro móvil, no sea que tengamos algún WhatsApp nuevo, o que alguien en la otra punta del mundo haya publicado un comentario gracioso y nos lo estemos perdiendo.
Es probable que, si la película no nos engancha desde el primer momento, pasemos la hora y cuarenta que durará de promedio, o el rato que sea que la aguantemos, escuchándola de fondo mientras hacemos scroll en Facebook, Instagram o TikTok, según la generación a la cual pertenecemos.
Terminará la película y nos iremos a dormir, aun con el móvil en la mano, con la sensación de que la hemos visto, aunque un día o dos más tarde no recordaremos en absoluto el argumento ni el nombre de los protagonistas.
Fast-forward al lunes por la mañana.
Mientras nos tomamos el café, abrimos cualquier red social para informarnos de lo que ha pasado en el mundo en las últimas horas. Leemos titulares en stories, vemos reels de diez segundos y, si hay algo que nos resulta muy interesante, leemos el primer párrafo de un artículo en algún medio de comunicación digital. Si nos interesa muchísimo, quizás copiemos la noticia, la peguemos en alguna IA, y le pidamos que nos haga un resumen. Tal vez nos acabemos el café convencidas de que hemos entendido el origen del conflicto entre Palestina e Israel, o puede que prefiramos dejar de consumir noticias, y volver a entrenar el algoritmo de nuestra red social de preferencia para que nos muestre gatitos haciendo cosas divertidas.
La infoxicación —intoxicación por exceso de información— es una característica intrínseca de la era digital, que se ha visto incrementada por plataformas que premian la inmediatez y el estímulo constante, como las redes sociales. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la tragedia, un artículo de la BBC, en el año 2013 estábamos expuestos en un solo día a tanta información como lo habría estado una persona del siglo XV en toda su vida.
Y eso no se queda aquí; el crecimiento de la “inflación de la información” ha sido dramático: un estudio de la University of California San Diego descubrió que en 2008 una persona media en Estados Unidos recibía unos 34 GB de información diaria. En 2015 esta cifra se había doblado hasta superar los 75 GB, y pese a que no he hallado ningún estudio más reciente que cuantifique de la misma forma la cantidad de información que recibimos en 2026, no tengo dudas de que esta cifra no ha hecho más que crecer en la última década.
Está demostrado que esta sobreinformación nos provoca estrés, ansiedad, confusión, frustración, pérdida de atención y fatiga mental. Pero de una forma paradójica y hasta retorcida, somos nosotras mismas las que buscamos de manera constante nuevas notificaciones, nuevo contenido y nuevos estímulos. Según el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, esto se debe a que, en muchas ocasiones, hemos desarrollado una socio-dependencia compleja que nos obliga a querer estar conectadas en todo momento para no perdernos nada.
Y, después de todo esto, llegamos a la pregunta del millón: ¿qué podemos hacer las empresas, agencias o incluso los medios para comunicar sin saturar en un entorno como el actual?
Decir basta. Parar. Rebelarnos contra el sistema.
Dejemos de intentar estar en todas partes, todo el tiempo; asumamos que no todo merece ser contado, ni convertirse en contenido. No todas las reuniones deben ser un post, ni todas las ideas un reel, ni todas las charlas un pódcast.
En este contexto, la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) son valores que pueden servir de brújula para empresas que quieran avanzar hacia una comunicación responsable, porque nos obligan a detenernos y a pensar antes de hablar o publicar. No basta con teñir nuestro perfil de violeta por el 8M, de rosa en el Día contra el cáncer de mama o de arcoíris para el Orgullo, si después nuestras acciones no reflejan un compromiso real con estas causas.
Solo cuando nuestra comunicación esté alineada con estos valores, a través del uso del lenguaje inclusivo, la accesibilidad física y digital, la visibilización de realidades diversas y el respeto a nuestros equipos y nuestro público, empezaremos a comunicar de forma consciente.
Comunicar de forma responsable no es rendirse, es elegir. En un mundo saturado de estímulos, la verdadera diferencia no está en gritar más alto, sino en decir algo que merezca ser escuchado. Porque quizá el verdadero reto, hoy, no sea captar atención, sino aprender a respetarla.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables – Comunicación Responsable: Claves para construir una marca transparente y sostenible