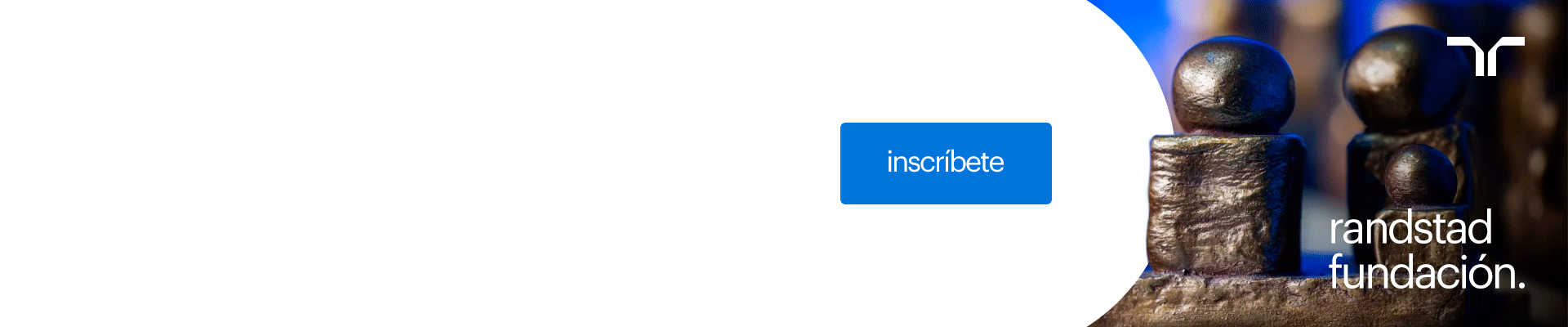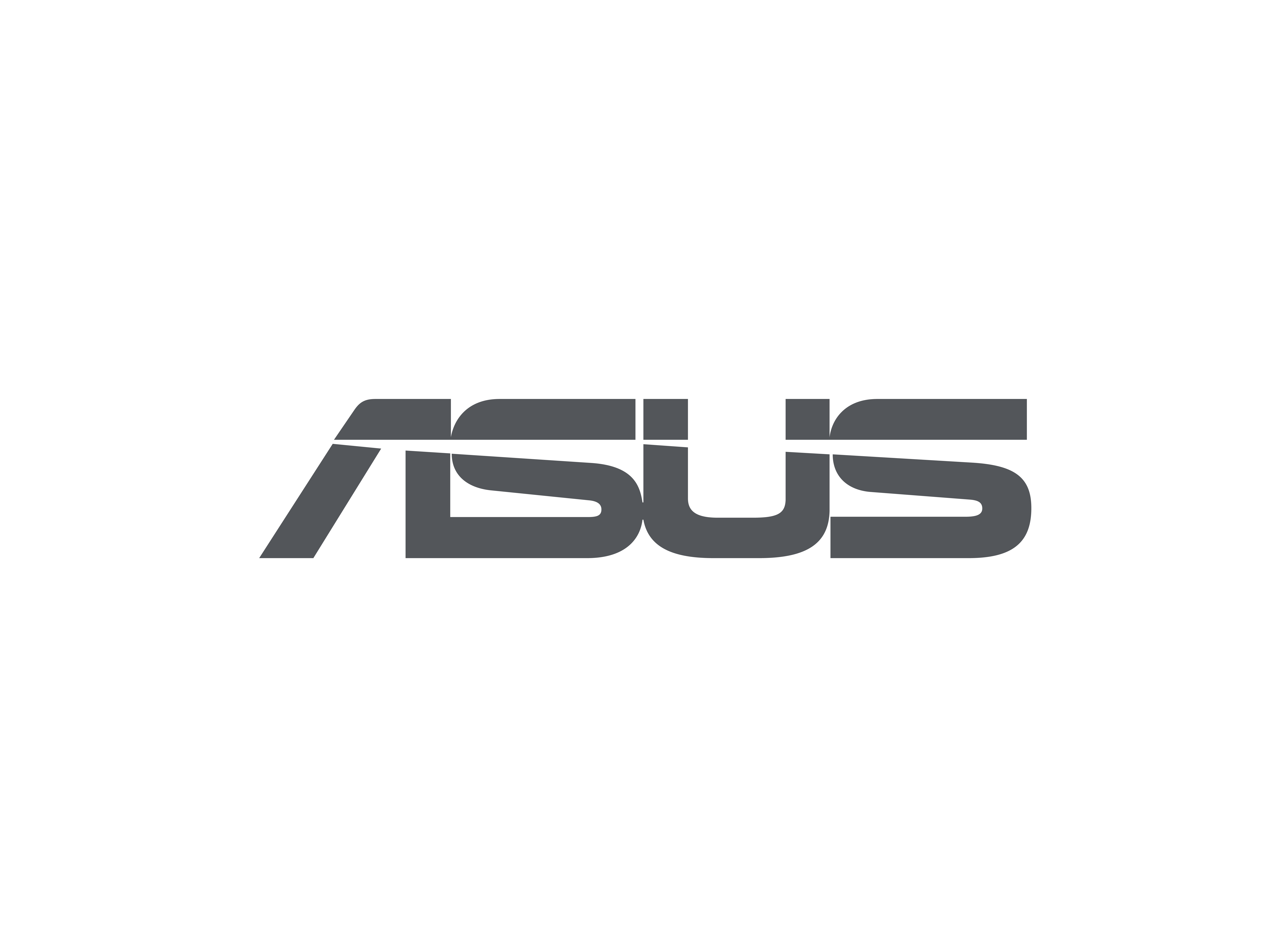Hay temas que durante años se han considerado “técnicos” y, por tanto, ajenos a la conversación de negocio. La ciberseguridad era uno de ellos. Hoy ya no lo es. No porque la tecnología haya dejado de importar —importa más que nunca—, sino porque lo que está en juego es algo mucho más básico: la continuidad del negocio, la confianza de clientes y partners y, en definitiva, la reputación construida durante años.
En el día a día, el riesgo digital no suele presentarse como una película de hackers, sino como situaciones muy mundanas. Un correo que llega justo cuando el equipo va con prisa. Una supuesta petición “urgente” para cambiar una cuenta bancaria. Un enlace que parece legítimo. Una llamada en la que alguien suena convincente y conoce detalles suficientes como para que bajes la guardia. El fraude funciona así: aprovecha la velocidad, la presión y los automatismos. Y cuando además se apoya en una brecha de seguridad o en una suplantación bien montada, el impacto puede ser doble: económico y reputacional.
En paralelo, las organizaciones se han hecho más interdependientes. Operamos con proveedores críticos, plataformas cloud, integraciones, cadenas de suministro digitalizadas y equipos distribuidos. Eso trae eficiencia y escala, pero también obliga a mirar el riesgo de otra manera. Ya no basta con “tener controles”; necesitamos una forma de gobernar el riesgo digital que sea coherente con cómo se gobierna el resto de riesgos de la empresa.
Desde el punto de vista de confianza, hay una idea clave: no protegemos solo sistemas; protegemos relaciones. Una organización no responde únicamente ante clientes. También responde ante empleados, proveedores, reguladores, inversores y la sociedad. En términos ESG, esto encaja de lleno con la “G” de gobernanza: cómo se toman decisiones, cómo se controlan riesgos y cómo se rinde cuentas. La resiliencia digital se está convirtiendo, en la práctica, en una señal de madurez corporativa.
Y aquí entra la inteligencia artificial, que añade una capa nueva a todo lo anterior. La IA es una oportunidad real para mejorar capacidades de detección y priorización; puede ayudarnos a ver patrones y señales antes de que se conviertan en problemas.
Pero también está facilitando que el engaño sea más creíble y escalable. Deepfakes, voces sintéticas, mensajes mejor escritos, campañas que se adaptan al contexto de cada país y a la cultura de cada equipo… todo esto hace que la frontera entre lo auténtico y lo falso sea más difusa. Y, por tanto, eleva el valor de los procesos y de la disciplina organizativa.
Por eso, si tuviera que resumir la respuesta en una frase, sería esta: la solución no es acumular tecnología; es reforzar la gobernanza. Ciberseguridad y fraude deben estar alineados con la estrategia corporativa y con la gestión de riesgos, igual que lo están los riesgos financieros u operativos. Eso implica que la alta dirección incorpore el riesgo digital en su agenda de forma regular, con prioridades claras y con una rendición de cuentas realista. No se trata de hablar en jerga técnica, sino de traducir el riesgo a impacto: qué puede pasar, qué coste tendría, cuánto tardaríamos en recuperarnos y qué decisiones son necesarias para reducir esa exposición.
Una gobernanza sólida empieza por lo básico: definir qué es crítico. Qué servicios no pueden fallar, qué datos son especialmente sensibles, qué dependencias externas son imprescindibles y qué escenarios serían inaceptables. A partir de ahí, se establece una tolerancia al riesgo y se toman decisiones coherentes: dónde invertir, qué controles reforzar, qué procesos simplificar, qué actividades requieren doble verificación y qué proveedores deben estar bajo un escrutinio mayor. Es un ejercicio de priorización, no de perfeccionismo.
El segundo pilar es la cultura, y aquí conviene ser claros: el factor humano no se “arregla” con un curso anual y un póster. Se gestiona con hábitos y con procesos. Una organización madura no culpabiliza al empleado que se equivoca; diseña el trabajo para que equivocarse sea difícil. Validaciones en pagos, doble confirmación para cambios de cuenta bancaria, controles específicos ante operaciones no habituales y canales internos sencillos para verificar solicitudes sensibles. La concienciación funciona cuando es práctica, recurrente y adaptada al rol. El equipo de tesorería, compras o gestión de proveedores necesita un entrenamiento distinto al de perfiles que no operan con información o procesos críticos.
El tercer pilar, cada vez más determinante, es la gestión de terceros. Una parte importante del riesgo digital ya no está dentro de la organización. Está en la cadena de suministro. Por eso, la diligencia debida no puede ser un trámite inicial, sino una disciplina a lo largo del contrato: requisitos mínimos, evidencias, obligaciones de notificación, ejercicios de continuidad, claridad sobre responsabilidades y capacidad de respuesta conjunta. Desde la perspectiva de reputación, un incidente en un tercero puede afectar igualmente a la confianza en tu marca. Y desde la perspectiva de gobernanza, lo razonable es poder demostrar que ese riesgo está identificado, controlado y revisado.
Todo esto se orienta a un objetivo final: resiliencia. En ciberseguridad no existe el riesgo cero. La diferencia real está en cómo se responde. Ser resiliente implica preparación (planes y roles claros), detección temprana, coordinación entre áreas y aprendizaje posterior. Y, en este punto, la comunicación es tan importante como la respuesta técnica: un incidente mal comunicado puede erosionar la reputación incluso más que el incidente. Por eso, conviene que Seguridad, Riesgos, Legal, Comunicación y Operaciones estén alineados desde el principio, con un enfoque común: rapidez, coherencia, transparencia proporcional y cumplimiento. Comunicar bien no significa “contarlo todo” sin control; significa actuar con responsabilidad, sin minimizar ni dramatizar, y mostrando que se tiene el mando de la situación.
Respecto a la IA, la conversación de gobernanza tiene que ser igual de pragmática. La pregunta no es solo si adoptamos IA, sino cómo la adoptamos de forma segura y responsable. Eso requiere políticas claras de uso, protección de datos, control de contenidos sensibles, evaluación de riesgos y supervisión humana. La IA puede acelerar productividad, pero también introducir riesgos: filtraciones involuntarias, decisiones automatizadas difíciles de explicar o exposición a información falsa. Gobernarla bien permite capturar valor sin poner en riesgo aquello que más cuesta construir: la confianza.
En definitiva, ciberseguridad y fraude no son solo cuestiones tecnológicas. Son retos de buen gobierno. Y también una oportunidad: la de reforzar la reputación mostrando que la innovación y la eficiencia van acompañadas de responsabilidad, de control y de una cultura que protege la confianza en cada decisión cotidiana.