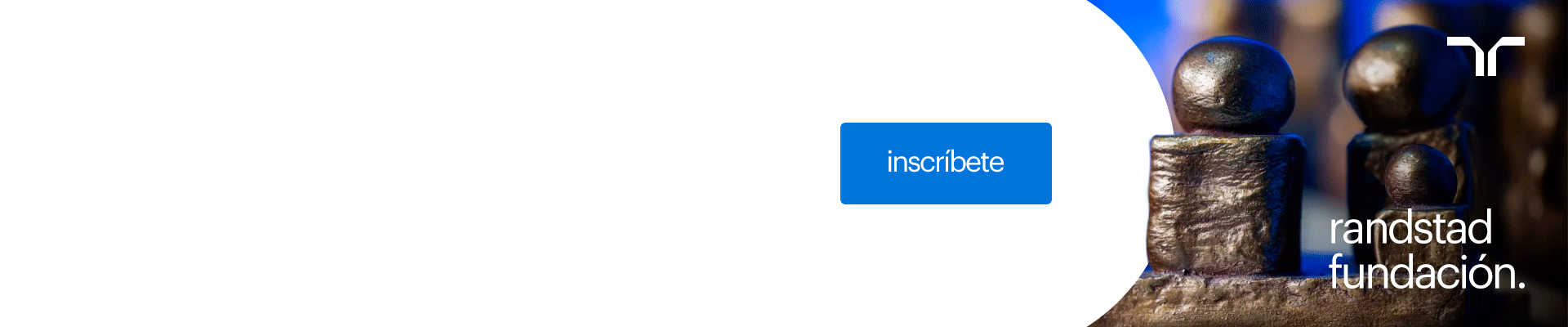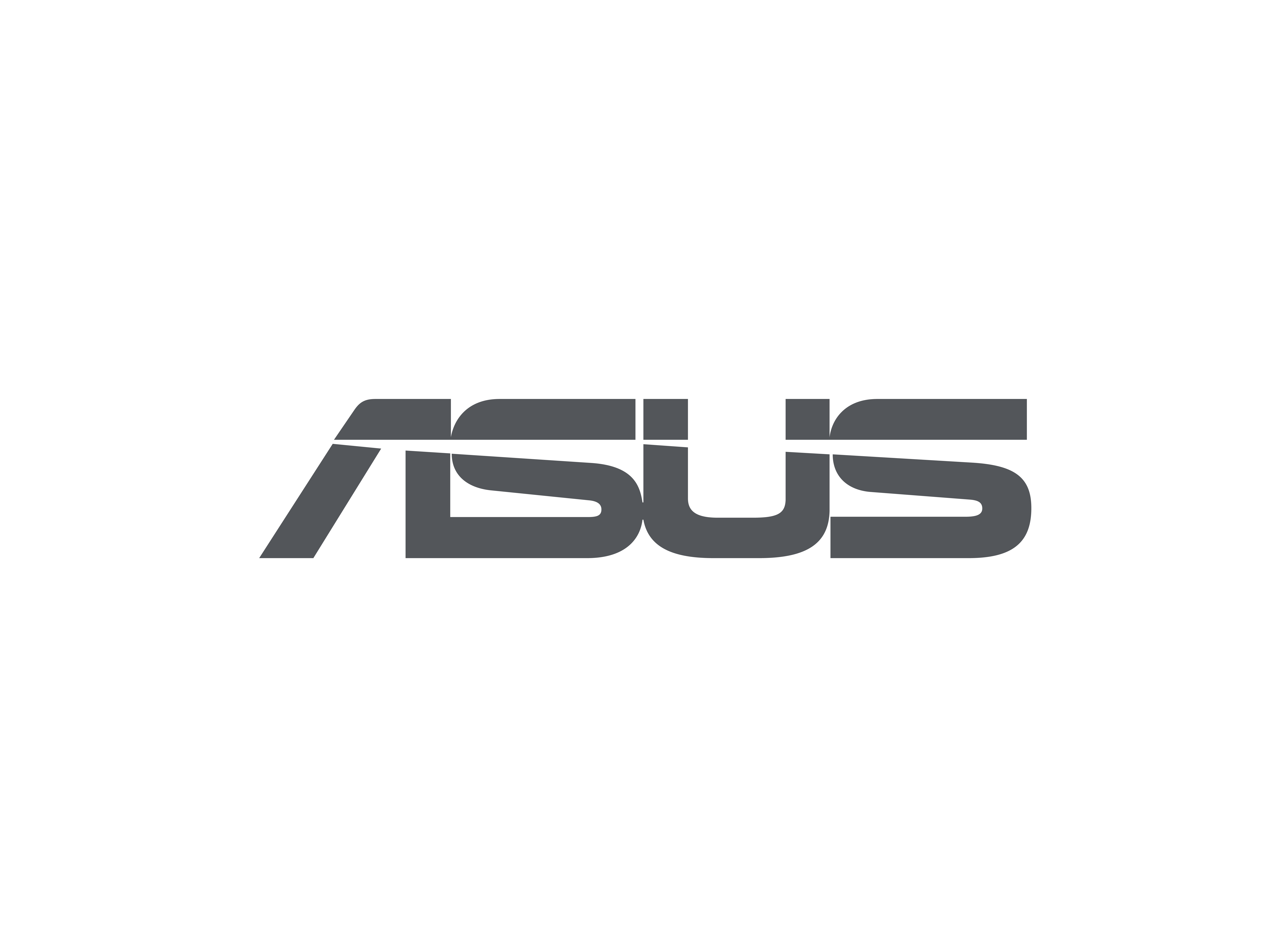Vivimos en una sociedad plenamente digitalizada en la que la tecnología ha multiplicado las oportunidades de crecimiento, eficiencia e innovación, pero también ha ampliado de forma exponencial la superficie de riesgo. El cibercrimen se ha convertido en un problema estructural de la economía digital y en uno de los mayores desafíos para la confianza en el ecosistema tecnológico actual.
Las cifras son elocuentes. Según estimaciones internacionales, el coste global del cibercrimen se sitúa ya en billones de euros anuales. Pero su impacto va mucho más allá de las pérdidas económicas directas: afecta a la reputación de las organizaciones, erosiona la confianza de clientes y ciudadanos y pone en cuestión la capacidad de empresas e instituciones públicas para garantizar entornos digitales seguros.
Los colectivos más expuestos a los delitos digitales son aquellos que están más indefensos frente a la tecnología en su día a día: personas mayores, jóvenes, menores, pymes y colectivos vulnerables. Se han convertido en objetivos prioritarios de un fraude cada vez más sofisticado, emocional y personalizado. La ingeniería social, el phishing avanzado, la suplantación de identidad o las estafas apoyadas en inteligencia artificial explotan no solo vulnerabilidades técnicas, sino humanas: urgencia, miedo, confianza o falta de conocimiento.
En los últimos años he sido testigo directo de la profunda evolución del fraude digital. Hemos pasado de ataques oportunistas a un modelo claramente industrializado y profesionalizado. Las organizaciones criminales operan hoy como auténticas empresas: estructuras jerárquicas, especialización de funciones, modelos de negocio basados en “fraude como servicio”, inversión en I+D y uso intensivo de tecnologías emergentes como IA, deepfakes o automatización.
Este escenario ha elevado el fraude a la categoría de amenaza sistémica que afecta a todos los sectores. En el sector asegurador, este riesgo adquiere una dimensión especialmente sensible. Cada fraude no detectado pone en riesgo la sostenibilidad del modelo y afecta tanto al equilibrio técnico como al coste que soportan los clientes honestos, pero sobre todo, impacta en la confianza.
Desde mi responsabilidad como gerente de fraude, tengo claro que la ciberseguridad y la prevención del fraude ya no pueden abordarse solo desde una perspectiva técnica. Hoy forman parte del núcleo de la gobernanza corporativa y están estrechamente ligadas a los principios ESG. Proteger a los clientes y hacer las cosas bien no es solo una obligación ética, es una apuesta por un negocio sostenible que genera confianza y fortalece el negocio a largo plazo.
Las buenas prácticas en el sector asegurador pasan por anticiparse al fraude. Invertir en analítica avanzada, inteligencia artificial responsable, equipos especializados y procesos robustos permite detectar patrones complejos, reducir el impacto del fraude y agilizar la gestión de los siniestros legítimos. La prevención bien diseñada protege al cliente y mejora su experiencia.
La prevención del fraude es, por tanto, una inversión con retorno tangible. Para los clientes, supone protección, tranquilidad y confianza. Para las aseguradoras, implica resiliencia operativa, sostenibilidad a largo plazo y fortalecimiento de la marca. Y para la sociedad, contribuye a un ecosistema digital más seguro e inclusivo, donde el fraude no repercuta sobre quienes cumplen las reglas.
Ningún actor puede afrontar este reto en solitario. La colaboración entre empresas y entre el sector privado y público es imprescindible. En el ámbito asegurador, el intercambio de información, creación de foros sectoriales y la cooperación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad son herramientas clave para anticipar amenazas y mejorar la capacidad de respuesta.
La creación de espacios de confianza entre organizaciones permite elevar la protección de todo el ecosistema. En la lucha contra el fraude no hay éxitos aislados: cada organización que refuerza sus capacidades contribuye al fortalecimiento del sistema digital.
Igualmente relevante es la culturización digital de la población. Las aseguradoras tenemos un papel clave en la sensibilización de los clientes, integrando campañas claras y continuas como parte de la relación habitual. Las administraciones públicas también deben impulsar programas educativos que aborden la ciberseguridad como competencia básica, desde edades tempranas hasta la población senior.
En un contexto donde la inteligencia artificial puede proteger o atacar, la diferencia la marcará la gobernanza: cómo se diseñan los controles, cómo se toman las decisiones, cómo se comunica el riesgo y cómo se protege a las personas. La ciberseguridad y la lucha contra el fraude son hoy una cuestión de liderazgo, ética y responsabilidad corporativa.
En un mundo digital, la confianza no se proclama, se gana con acciones diarias. Y frente a un fraude cada vez más sofisticado, solo hay una certeza incuestionable: la lucha contra el fraude es cosa de todos.