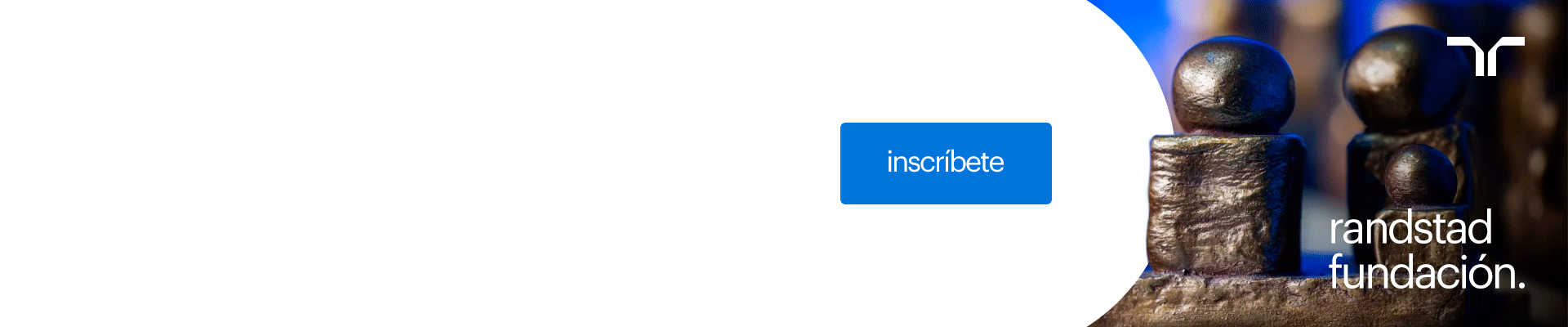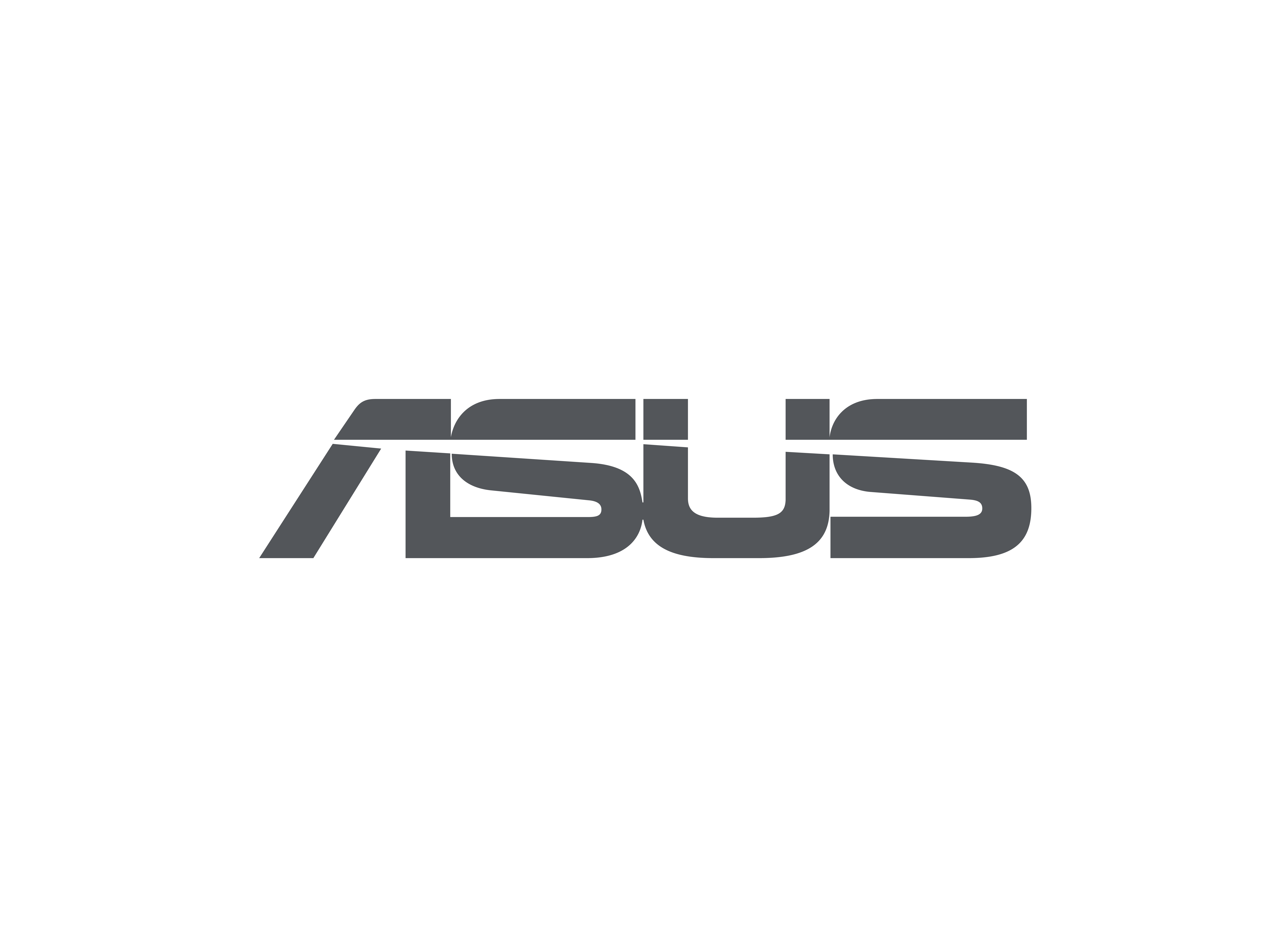A pesar de los compromisos internacionales, las legislaciones nacionales y las declaraciones de buenas intenciones, hoy en día más de 160 millones de niños y niñas en el mundo siguen siendo víctimas del trabajo infantil, según estimaciones de la OIT y UNICEF. Una cifra que debería interpelarnos no solo como ineludible imperativo ético, sino también desde la responsabilidad que tienen empresas, gobiernos y consumidores para erradicar esta injusticia.
El trabajo infantil no es una fatalidad ni una consecuencia inevitable de la pobreza. Es, en gran medida, el resultado de cadenas de suministro globalizadas que priorizan la competitividad y los costes bajos por encima de los derechos humanos. En este contexto, prevenir el trabajo infantil no es solo un imperativo moral: es una obligación legal y operativa que forma parte esencial de la diligencia debida empresarial.
La diligencia debida no puede reducirse a una auditoría anual o a una declaración genérica de principios. Exige una mirada profunda y continua sobre toda la cadena de valor, con mecanismos de trazabilidad real y colaboración entre todos los actores implicados. Cada eslabón debería velar por el cumplimiento del anterior, en un sistema de diligencia verificada acumulativa (en una lógica similar a la del Reglamento Europeo de lucha contra la deforestación, donde la responsabilidad se comparte y se retroalimenta). Solo con esta lógica en red, en la que todos los actores asumen su parte, podremos tener un control efectivo y responsable. Para ello es imprescindible también la tarea de certificadores y entidades de supervisión.
Ahora bien, incluso las mejores prácticas de prevención pueden fallar. Por ello, es fundamental que las empresas cuenten con planes de remediación claros y eficaces en caso de detectar un caso de trabajo infantil. Y aquí es donde muchas organizaciones pueden caer en la tentación de la solución rápida: cortar la relación con el proveedor implicado en aras de la defensa, mal entendida, de la reputación y de la marca. Escapar del problema no solo no lo resuelve, sino que puede agravarlo. Lo que hay que hacer es resolverlo, y la presión que podamos hacer sobre el fabricante infractor puede marcar la diferencia. La empresa que detecta un caso de explotación infantil en su cadena de suministro no es la víctima: lo es la niña explotada, lo es el niño explotado. Un adecuado plan de remediación prioriza el bienestar de la víctima sobre cualquier otra consideración. Un caso detectado y no remediado refuerza esa mala práctica, que se vuelve además menos visible, menos controlada y probablemente más precaria.
El enfoque debe ser otro: identificar, intervenir, proteger al menor y transformar la realidad que lo ha empujado a trabajar. Esto implica trabajar con organizaciones locales, con las familias, con las autoridades y con los propios proveedores. Supone un esfuerzo sostenido, que cuesta más que la simple “limpieza de imagen”, pero que realmente cambia vidas.
La futura transposición de la directiva europea sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial es una oportunidad histórica para avanzar en esta línea. No debería verse como una carga para las empresas, sino como una palanca para actuar, para sistematizar procesos, reforzar alianzas y garantizar que detrás de cada producto que llega al mercado no hay una historia de infancia rota.
Erradicar el trabajo infantil no es solo un compromiso que se firma en un código de conducta. Es una práctica diaria de vigilancia activa, colaboración estrecha y reparación responsable. Porque cada niña, cada niño que trabaja es un fracaso colectivo, y cada acción decidida para evitarlo, un paso hacia la dignidad compartida.