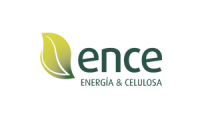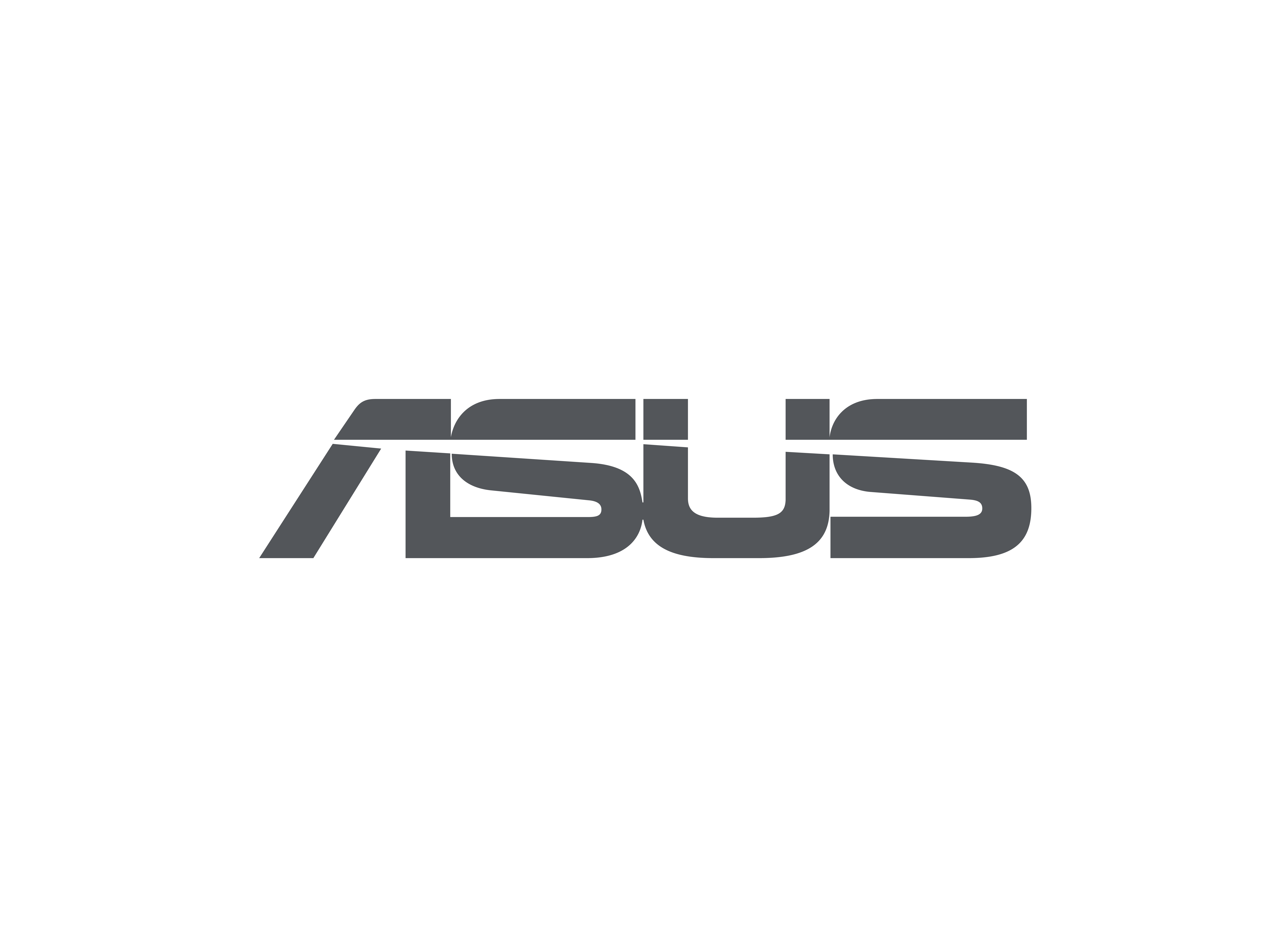Soleamiento, iluminación, existencia o no de espacios exteriores, flexibilidad de los interiores, confort térmico… En el año 2020, el confinamiento de tres meses que vivimos la mayor parte de la población española debido a la pandemia de Covid19 nos hizo conscientes a todos/as de la importancia que tienen los lugares que habitamos: desde nuestros hogares a su continuación natural en las calles, en los barrios. En definitiva, en nuestros pueblos y ciudades. Ocurrió en una situación extrema y puso en evidencia que las características y las condiciones de la arquitectura que nos rodea son un factor determinante de salud y bienestar que se extiende más allá de cada individuo y afecta a la comunidad, como colectivo.
Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las condiciones inadecuadas de las viviendas causan más de 100.000 muertes y morbilidades de la población cada año en Europa. Además, el 15% de la población europea habita en una vivienda con goteras, humedades en paredes, suelos o cimentación, con deterioro en carpinterías o elementos estructurales. Alrededor del 30% padecen ruidos procedentes del exterior de sus hogares (tráfico, locales de ocio, tiendas, obras, vecinos, ascensores en el edificio, cierres ruidosos, etcétera) que pueden generar situaciones de estrés. El 20% dice no disponer de una vivienda que proteja del calor excesivo en verano y el 13% carece de una vivienda que proporcione calor suficiente en invierno. De hecho, es bastante corriente que muchas viviendas sumen más de un factor de riesgo para la salud, de forma que producen un efecto acumulativo que aumenta el riesgo total.
En nuestro país, más de la mitad de los 25,7 millones de viviendas que conforman el parque edificado necesita una rehabilitación energética porque se construyeron antes de la entrada en vigor de la primera normativa que estableció unos mínimos de eficiencia energética, en 1979. Y, de hecho, la mayoría de las viviendas construidas entre los años 1940 y 1980, en un contexto marcado por una fuerte emigración del campo a la ciudad y la necesidad de dar una respuesta habitacional a las clases trabajadoras y medias, son edificaciones constructivamente muy básicas y deficientes desde un punto de vista medioambiental. Carentes de aislamientos térmicos adecuados, contienen numerosos puentes térmicos y crean áreas de condensación, lo que provoca humedades en las paredes en muchas ocasiones. Además de las situaciones de pobreza energética que derivan de todo ello, esta realidad implica factores de riesgo.
Aunque no impacten de forma instantánea, los parámetros relacionados con la calidad del aire y la acumulación de tóxicos respirables, la accesibilidad, el ruido, el frío o el calor en interiores, que depende del aislamiento de la vivienda, tiene un efecto acumulativo en la salud a lo largo de los años que va más allá del plano físico e individual. Por contra, habitar espacios adecuados mejora, sustancialmente, la calidad de vida de las personas. Aspectos como el uso de materiales libres de tóxicos, ecológicos y reciclables en la medida de lo posible; una buena orientación de la vivienda o la existencia de ventilación cruzada y maximizar las horas de luz, mejora el confort visual, térmico y el bienestar general. De la misma manera, disponer de espacios accesibles y flexibles, capaces de adaptarse a los diferentes hábitos de sus habitantes, garantizan versatilidad a los usos posibles y, por extensión, espacios orgánicos, amables y funcionales.
Si bien la Arquitectura influye en nuestro bienestar y en nuestra salud física y emocional, en buena medida, también lo hace en la manera en la que nos relacionamos con los demás y con nuestro entorno natural. Crea, además, memoria, identidad cultural. Y, gracias a su capacidad transformadora, constituye un instrumento esencial para contribuir a alcanzar algunos de los principales retos que afrontamos como especie. Entre ellos, mitigar los efectos de una emergencia climática que estamos padeciendo en forma de olas de calor en meses atípicos, lluvias torrenciales, inundaciones y sequías; reducir desigualdades, mejorando, entre otras cosas, el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible, y avanzar en el necesario reequilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano, paliando el fenómeno de la “España vaciada”.
Por todo ello, la Arquitectura constituye un bien de interés general, una garantía para el bien común. Un factor de salud, bienestar y justicia social más allá de modas y cortoplacismos.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Arquitectura Saludable