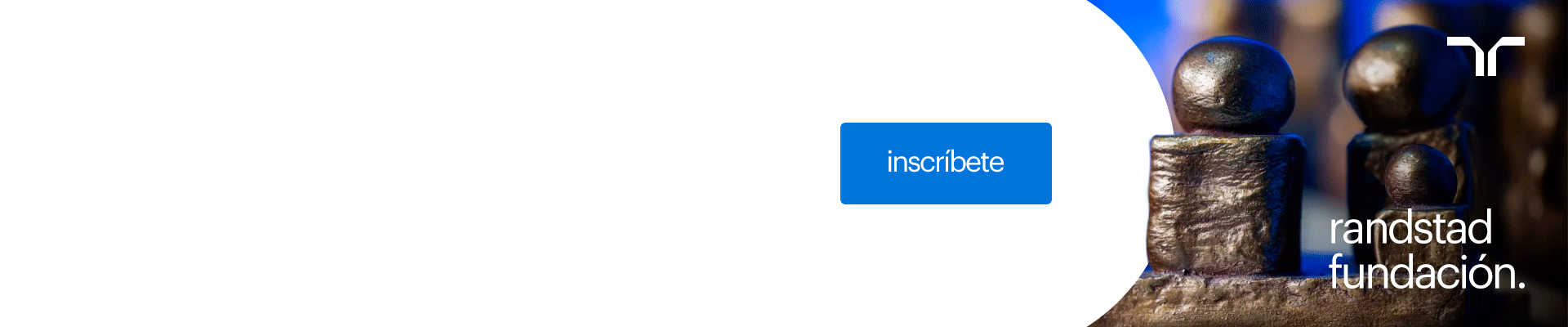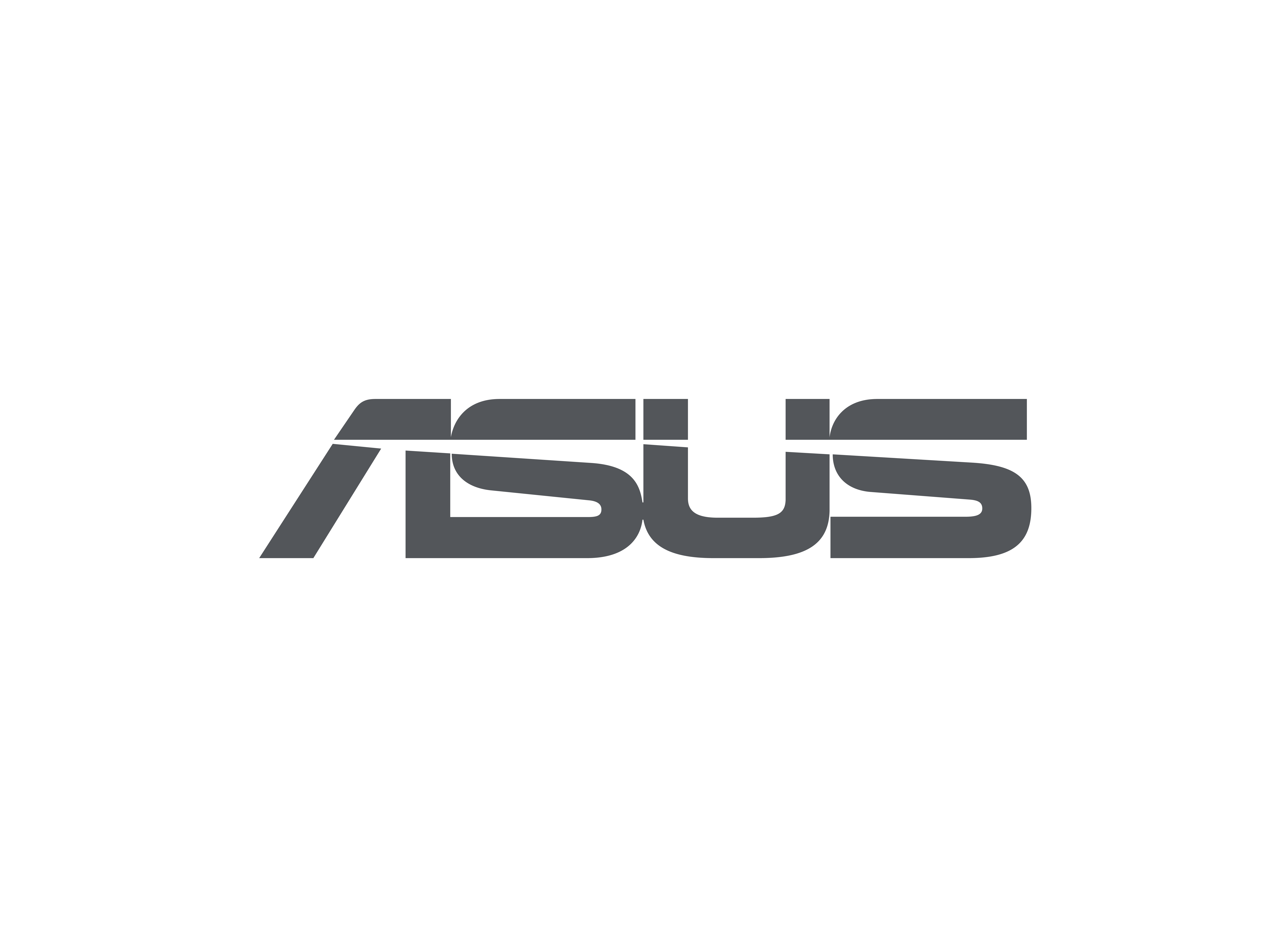Lee un resumen rápido generado por IA
Pocas voces en el ecosistema de la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad en España combinan con tanta naturalidad la visión crítica, el pensamiento estructurado y la pasión auténtica como la de Xevi Agulló García. Economista, consultor y emprendedor, lleva más de veinte años tejiendo redes, ideas y sistemas de gestión ética desde su firma Ètia, con la que ha acompañado a empresas, administraciones y organizaciones sociales en ambos lados del Atlántico.
“No existen las empresas socialmente responsables, existen las que gestionan la RSE hacia la excelencia sin llegar jamás a ella”, defiende. Su mirada es, a la vez, contundente y compasiva: “Trabajar en este campo no implica ser juez de nada. La RSE tiene mucho de subjetivo y lo importante es ayudar a cada organización a encontrar su propio sentido”. Por eso ha podido abordar la RSE en entornos sólidos, líquidos y gaseosos —como le gusta decir— desde el interior de las organizaciones o como consejero independiente, sin perder jamás la coherencia con sus valores personales.
Durante estos años, Xevi Agulló ha impulsado proyectos pioneros como la expansión de la norma SGE 21 en América Latina o el impulso de los Territorios Socialmente Responsables. “Mi trayectoria no ha sido perfecta, pero no quería que lo fuera. La RSE no va de perfección, sino de evolución”. En este recorrido ha sido también una figura clave en el impulso de la comunicación responsable, formando parte del Comité Editorial de Corresponsables en sus inicios y participando de ese “big bang” del medio con espíritu crítico, pero con la certeza de que era necesario. “Quizás pensé que me invitarían a dejarlo, pero ahí está la magia de Corresponsables: saber acoger la diversidad sin miedo”.
Ahora, cuando se cumplen 20 años de aquel proyecto que él mismo vio nacer, Agulló defiende más que nunca la importancia de lo personal en lo profesional: “Hay que ser la misma persona en casa que en el trabajo. La autenticidad es el valor más escaso, pero el más necesario”.
Xevi, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en la Responsabilidad Social? ¿Qué te motivó a adentrarte en este campo?
La mayoría de las personas que recuerdo de los inicios ya se habían involucrado desde mucho antes. En mi caso, recuerdo cómo, sobre 1995, colaboré en el impulso de una asociación de futuros y jóvenes empresarios, con la ética empresarial como uno de los pilares fundamentales del emprendimiento. Aunque apenas se abordaba en Ciencias Económicas, siempre fue un tema que me interesó.
Pero profesionalmente no sería hasta 2004 cuando hice el paso desde el marketing y la reputación corporativa, después de una interesante experiencia en la empresa privada, lanzándome por completo a la consultoría.
¿Conservas alguna vivencia especial de esos comienzos, alguna experiencia que te marcara especialmente?
Sí. Recuerdo que al poco de empezar a usar el nombre de “la cosa”, en alusión a la RSE, después de una conferencia en Mataró, se me acercó un pequeño empresario y me preguntó: «¿Por qué debo ir más allá de los mínimos legales si quienes me compran solo me piden precio?«.
Le respondí desde los valores, los intangibles y la competitividad, con la idea de que podía centrarse en segmentos de mayor valor añadido. Pero la ausencia en muchos mercados de criterios de consumo y compra responsables sigue impidiendo esa conexión con un elemento de tracción que haga de la RSE una cuestión evidente.
¿Cuál fue el primer gran proyecto en el que trabajaste vinculado directamente a la RSE? ¿Qué aprendizajes sacaste de él?
Fue un proyecto centrado en la medición del impacto de la RSE sobre el beneficio y la competitividad empresarial para una gran multinacional. Se trataba de analizar y cuantificar en qué medida el valor intangible de la RSE generaba, o no, menor sensibilidad al precio por parte de los clientes.
“El mayor desafío fue romper los tópicos y promover una visión transversal e integrada de la RSE”
Para ello se utilizaron técnicas multivariables de estudio de mercado. Esta metodología le permitió a la empresa elegir el balance adecuado, así como los segmentos del mercado más receptivos y rentables. Fue una experiencia pionera en demostrar cómo la RSE puede tener un impacto real en el negocio.
Desde tu experiencia, ¿cómo era el panorama de la RSE cuando comenzaste en comparación con el que observas hoy? ¿Qué elementos destacarías en positivo y en negativo?
Al inicio había mucha expectativa, quizás más de la que realmente podía proporcionar en un contexto empresarial enfocado casi exclusivamente al corto plazo. Ese exceso de optimismo generó una doble reacción: por un lado, muchas organizaciones se lanzaron con entusiasmo a implementar políticas de RSE; por otro, el escepticismo sobre si no sería una moda pasajera frenó en seco a otras tantas.
“La RSE no pertenece a ningún departamento: debe formar parte del core business y del propósito organizacional”
En esos comienzos, la RSE se vinculaba casi exclusivamente con la acción social. Se hablaba poco, y se trabajaba menos, sobre todos los otros ámbitos en los que la RSE podía y debía tener un papel central. Con el paso del tiempo, es cierto que la dimensión medioambiental ha ganado protagonismo, pero sigue habiendo una gran asignatura pendiente, que no es más que entender la RSE desde su concepción transversal e integral, como parte esencial de la estrategia de gestión, y no como un apéndice accesorio.
¿Qué principales desafíos tuviste que afrontar al implementar la RSE en aquellos primeros años?
El mayor desafío fue, sin duda, romper con los tópicos que se instauraron con rapidez y que reducían la RSE a un conjunto de buenas intenciones o a acciones puntuales sin continuidad. Desde el principio, trabajé por promover una visión mucho más estratégica y transversal, vinculada directamente con la mejora continua de todos los ámbitos organizacionales. Insistí en que la RSE no pertenece a ningún departamento concreto y debe formar parte del núcleo de la organización, de su propósito, de su negocio.
Uno de los escollos más habituales era, y sigue siendo, la percepción de que la RSE supone un coste, más que una inversión. Esto resultó especialmente evidente en las pequeñas y medianas empresas, con las que siempre he trabajado muy estrechamente y que, en muchas ocasiones, se sentían ajenas a estos planteamientos. Afortunadamente, hubo un periodo en el que desde el ámbito público se impulsaron muchos proyectos de acompañamiento a las pymes. Pero con la llegada de la crisis de 2008, ese apoyo desapareció y la RSE quedó atrapada en una suerte de limbo conceptual y operativo del que aún hoy trata de salir.
¿Y qué obstáculos has visto que enfrentaban otros profesionales que también empujaban por una RSE real y estructural en sus organizaciones?
Curiosamente, muchas de las barreras que se encuentran hoy son casi idénticas a las que enfrentábamos entonces. Hay personas que, dentro de las organizaciones, impulsan con convicción la RSE… pero se topan con líneas rojas infranqueables, con áreas a las que no pueden acceder, con departamentos reacios al cambio.
“A menudo he sentido que ser activista y consultor de RSE al mismo tiempo es casi incompatible”
En ocasiones, esa resistencia interna parte de la percepción de que quien impulsa la RSE “invade” otros espacios de gestión, en lugar de entenderla como un marco común que orienta el conjunto. La transversalidad, la orientación al propósito, siguen generando cierta incomodidad en estructuras organizativas que aún funcionan en compartimentos estancos.
A lo largo de estos años has estado vinculado a múltiples iniciativas pioneras, entre ellas Corresponsables. ¿Cómo recuerdas ese vínculo y qué papel consideras que ha jugado en el impulso de la RSE?
Lo cierto es que, curiosamente, conocí antes al padre que al hijo. Mientras Marcos González comenzaba a dar forma a lo que sería Corresponsables, yo impulsaba la Red ètia y Blog Responsable. Compartimos desde entonces muchas conversaciones, momentos de reflexión y un espíritu de emprendimiento en paralelo que recuerdo con especial afecto.
Tuve la suerte, y el honor, de formar parte del Comité Editorial de Corresponsables en sus primeros años. Mi enfoque siempre ha sido más crítico, más activista, más orientado a lo estratégico, y así lo trasladaba también en el comité. A veces me preguntaba cómo es que no me invitaban a dejarlo… y creo que ahí está precisamente la clave del alma de Corresponsables: saber acoger la diversidad de miradas y respetar que la RSE no es unívoca, que es plural por naturaleza.
“Corresponsables ha sabido acoger la diversidad de miradas y poner en valor la RSE con rigor y sensibilidad”
Corresponsables ha tenido un papel clave en todo este recorrido. Fue la primera iniciativa editorial y de comunicación seria en torno a la RSE en el ámbito hispano, y sigue siendo una referencia sólida y en expansión. Su capacidad para comunicar con rigor y sensibilidad, para poner en valor el trabajo de tantas personas y organizaciones, ha sido y es fundamental para que la RSE haya pasado de la periferia al centro del debate empresarial.
¿Qué otros referentes has tenido en este recorrido?
Me enseñaron que, cuando encuentras a alguien de quien puedes aprender, debes pegarte a su pierna como un perro fiel. Y, en cierto modo, así hice, pero más con ideas y espacios que con una sola persona.
Forética fue un gran referente, pero también personas como Germán Granda y Jaime Silos, que siguen en ello y se han ganado cada paso. De Alberto Andreu aprendí que uno puede estar en una gran empresa sin perder la mirada crítica y transformadora. Perla Puterman me marcó por su rigor técnico en sistemas de gestión. Joan Fontrodona, por su defensa de la integridad como base de todo sistema; Josep Santacreu, por su coherencia entre vida personal y profesional; Jordi Jaumá por su capacidad de combinar visión editorial con mirada crítica…
He tenido el privilegio de vivir la gran escuela que fue la década de los 2000. Fue mi mejor máster. Recibí mucho más de lo que aporté, sin duda.
Y en lo académico, Milton Friedman fue también importante para mí, aunque muchos lo consideren antagonista de la RSE. Lo cierto es que entendí que ninguna organización tiene obligación de hacer algo que no le reporte valor, aunque sea a largo plazo. Eso no es contradicción, es alineamiento estratégico.
También me inspiró mucho la visión de Rosabeth Moss Kanter en su libro “World Class”. Ella hablaba de reforzar los conceptos, capacidades y conexiones de un territorio, creando una infraestructura social compartida. Nunca habló de RSE, pero para mí lo fue sin saberlo.
¿Qué lecciones personales y profesionales te ha dejado este recorrido en la RSE?
Una gran lección, quizás la primera, ha sido que no existe un único concepto de RSE aplicable a cualquier organización. Cada una debe encontrar el suyo, con coherencia respecto a su propósito, su cultura y su contexto.
Otra, no menos importante, es que trabajar en este ámbito no significa convertirse en juez de nada. En la RSE, como en los intangibles, hay mucha subjetividad, y lo que funciona para una organización puede no ser útil para otra. Por eso creo que toda entidad puede encontrar la forma de integrar la responsabilidad si cuenta con los apoyos adecuados y, sobre todo, con una actitud de constancia, perseverancia y sentido de finalidad.
“Los ODS han sido la lengua franca que ha dado cohesión a muchas acciones que antes parecían inconexas”
Pero, sin duda, la mayor lección ha sido descubrir lo difícil que es compatibilizar el activismo público con la consultoría o el emprendimiento en RSE. A veces resulta bastante incompatible. Y, sin embargo, ambas facetas me han aportado mucho.
¿Y cómo describirías tu propia evolución a lo largo de estos veinte años vinculado a la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad?
Durante estos años ha habido momentos en los que necesitaba parar para meditar, reflexionar y reenfocar. Es un campo que, profesionalmente, puede llegar a ser agotador. Lo vives con intensidad, y mantener la coherencia con tus valores personales exige energía constante.
He tenido la suerte de vivir la RSE desde múltiples ángulos: desde dentro y fuera de organizaciones, y en los tres sectores, el empresarial, el público y el no lucrativo. Esa experiencia me ha enseñado que la RSE no puede ser un compartimento estanco. Tiene que fluir en cualquier entorno, sea sólido, líquido o gaseoso. Para eso hace falta que todos los agentes se corresponsabilicen, también cada persona, desde su ámbito profesional y privado.
Y si algo permite que eso ocurra es contar con una estrategia basada en gestión, en sistemas de mejora continua y en una auténtica transversalización. Solo así puede funcionar de verdad.
Desde esa mirada transversal y crítica, ¿qué cambios más relevantes has observado en la evolución de la RSE en España?
Después de una breve eclosión inicial, sobre todo entre 2004 y 2008, la RSE se vio sacudida por una crisis económica, social, política y de valores que afectó profundamente a su desarrollo. A pesar de esas dificultades, ha logrado resistir, e incluso salir reforzada. Se ha consolidado en muchos ámbitos, y algunas iniciativas regulatorias europeas, como la información no financiera o la diligencia debida, así lo demuestran.
España ha tenido un papel relevante en algunos aspectos. La transparencia, por ejemplo, avanzó aquí con fuerza gracias al impulso de iniciativas como los informes GRI o los estados de información no financiera, que fueron mucho más allá que en muchos otros países europeos. También en la gestión, donde se ha demostrado que la RSE, e incluso la ética, pueden articularse mediante sistemas de gestión como la norma SGE 21 de Forética o la IQNET SR10.
Lamentablemente, todo este progreso organizativo no ha venido acompañado de una verdadera responsabilidad social individual, ni en la cadena de valor aguas arriba. Ahí sigue habiendo mucho por hacer.
¿Y cuáles dirías que han sido los grandes hitos que han marcado este proceso de transformación?
Creo que el avance más potente ha sido la llegada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS han sido la correa transmisora más eficaz, tanto por su alcance internacional como por su capacidad para interpelar a múltiples grupos de interés.
“La RSE no va de perfección, sino de evolución”
Recuerdo haber dado una sesión sobre ODS en la escuela de mi hija, dirigida a niños y niñas. Ese momento ilustra bien cómo los ODS han logrado llegar más allá de los círculos especializados. A pesar de sus defectos, y de la pandemia por medio, han creado una lengua franca en el campo de la Sostenibilidad. Han dado cohesión a muchas acciones que, hasta entonces, parecían inconexas.
¿Podrías compartir algún momento o experiencia que haya sido especialmente memorable en tu trayectoria en RSE?
Personalmente me siento especialmente satisfecho de haber llevado inicialmente la norma SGE 21 a media Latinoamérica, con la excepción de Argentina, donde lo hizo directamente Forética. Fue un reto trabajar en un entorno empresarial fuertemente influenciado por el mundo anglosajón, pero también con una importante raíz cultural latinoeuropea.
La SGE 21 representaba una manera distinta de entender la gestión: se alejaba por completo del enfoque lineal, procedimental y rígido de normas como la ISO 9001, y proponía una forma circular de gestionar la RSE, donde todo está conectado con todo. Me alegra, además, ver que la SR10 se ha ido extendiendo en Europa, porque eso confirma que hay un camino posible.
Una experiencia especialmente emotiva fue una conferencia en Caracas, ante 800 empresarios y empresarias de Venamcham. Allí sentí la libertad de decir algo que aquí en España no hubiera podido decir: que un sistema de gestión sin Amor no es viable. Lo dije tal cual, con esa palabra, y sentí que había conexión. Esa fue una de las pocas veces en las que pude expresar la dimensión más íntima de la RSE de manera pública y sin filtros.
¿Puedes compartir con nosotros algún otro caso de éxito que consideres emblemático en el campo de la RSE?
Si en el siglo XX la misión y la visión empresarial eran agresivas y competitivas, como aquella famosa visión de Nike de “crash Adidas”, estas dos décadas de RSE nos han llevado a modelos que podrían suponer un verdadero cambio. Creo que estamos ante una oportunidad histórica para construir liderazgos más compartidos, corresponsables y dialogantes.
Las llamadas “empresas con propósito” podrían ser precisamente uno de los grandes frutos de este recorrido. Me encantaría que así fuera. En ese camino han dejado huella muchos emprendimientos sociales y líderes que han demostrado que se puede crear valor desde otra lógica.
“Un sistema de gestión sin Amor no es viable”
El caso de éxito que más me gustaría ver consolidado sería precisamente ese: la normalización de la RSE en los Consejos de Administración, en las Asambleas de socios, en los órganos estratégicos. Que deje de ser un “extra” para convertirse en algo estructural, transversal, natural.
¿Te gustaría añadir alguna otra reflexión importante?
Sí, creo que hay algo que no debemos perder nunca de vista la corresponsabilidad de todos los actores. La RSE no es solo cosa de las empresas o de los gobiernos. También lo es de las personas.
Cuando compramos, hacemos RSE. Cuando colaboramos en nuestra comunidad de vecinos, hacemos RSE. Cuando estamos en familia y nos relacionamos con cuidado, también estamos haciendo RSE.
¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones de profesionales que quieren dedicarse a la RSE?
Que no se construyan un personaje distinto al que son. Que no interpreten. Que sean las mismas personas en casa que en el trabajo, en lo privado y en lo público. La autenticidad es el valor más importante cuando hablamos de responsabilidad. Y también el más escaso.
¿Qué mirada tienes hacia el futuro de la RSE y la Sostenibilidad?
La pregunta que me hago es si realmente puede seguir evolucionando la RSE sin un cambio profundo en el conjunto de la sociedad.
Veo con preocupación cómo se extienden tendencias regresivas: el negacionismo, los extremismos, la desconfianza sistemática, los falsos mesías, el cierre de fronteras… Todo eso es incompatible con la esencia de la RSE.
En este sentido, me declaro pesimista. No porque la RSE haya fallado, sino porque el contexto político, cultural y social amenaza con diluir sus avances. La RSE necesita entornos democráticos, abiertos, empáticos. Sin eso, pierde oxígeno.
¿Cuál consideras que ha sido tu mayor contribución al campo de la RSE?
No sé si puedo hablar de una aportación concreta. No soy del todo consciente de que haya dejado una huella especialmente relevante, pero sí me siento muy tranquilo con lo que he intentado construir.
Quizás mi aportación haya sido la suma de muchas pequeñas cosas hechas con convicción. El resultado ha sido crear vínculos valiosos, generar adhesiones sinceras, pero también, como es lógico, enfrentar críticas o diferencias. Me siento bien con esa mezcla.