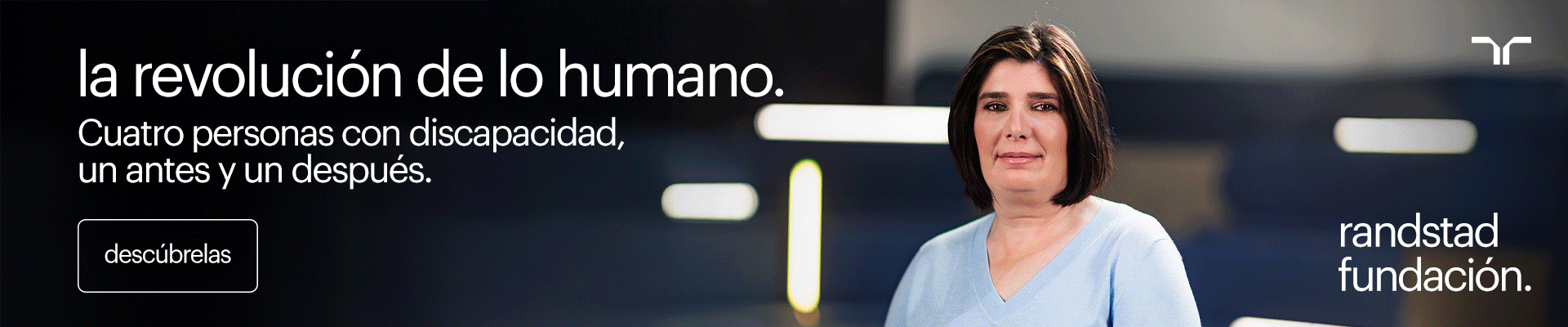La salud mental se ha convertido en uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Lo que hace apenas una década era un asunto relegado al ámbito privado hoy forma parte de las conversaciones cotidianas, de las agendas políticas y de las estrategias empresariales. La pandemia aceleró un cambio cultural: hablar de ansiedad, depresión o soledad dejó de ser un tabú para convertirse en una preocupación compartida.
Este giro no es menor. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cuatro personas experimentará un problema de salud mental a lo largo de su vida. Y la Organización Internacional del Trabajo advierte de que la depresión y la ansiedad generan pérdidas de productividad de más de un billón de dólares anuales. La salud mental no es solo clínica: es un eje de cohesión social, de competitividad y de sostenibilidad.
En este contexto emergen nuevas tendencias y necesidades: desde la forma en que visibilizamos el malestar hasta cómo lo tratamos en consulta, pasando por el papel de las organizaciones en generar entornos saludables. Todas ellas apuntan a una misma dirección: la corresponsabilidad colectiva en el cuidado del bienestar psicológico.
Visibilización y sus matices
En los últimos años hemos dado un paso fundamental: hablar de salud mental en voz alta. La depresión, la ansiedad o la soledad ya no son temas relegados al ámbito privado; se comparten en medios, redes y espacios de trabajo. Esta visibilización es clave: contribuye a romper el estigma, facilita que más personas pidan ayuda y refuerza la idea de que cuidar la mente es tan legítimo como cuidar el cuerpo.
Ahora bien, junto a estos avances surge un matiz delicado: la romantización del malestar. En ocasiones, el sufrimiento aparece representado como algo atractivo o aspiracional, más ligado a la estética que a la realidad clínica.
La investigación emergente señala varios riesgos. Uno es la normalización de síntomas graves, que puede trivializar cuadros serios. Otro es la autodiagnosis basada en narrativas simplificadas, cuando alguien se identifica con etiquetas clínicas a partir de memes o frases virales. También aparece la idealización del sufrimiento, que lo presenta como signo de autenticidad o profundidad personal.
Por eso, al tiempo que celebramos la visibilización, conviene promover narrativas responsables: mostrar la vulnerabilidad sin estetizarla, reconocer el sufrimiento sin banalizarlo y recordar que pedir ayuda es un signo de salud y no de debilidad. Esta forma de narrar interpela también a medios, instituciones y organizaciones, que tienen un papel en transmitir mensajes que contribuyan a un bienestar compartido.
Cambios en la comprensión del malestar
De las categorías al continuo
Tradicionalmente, los sistemas de diagnóstico —como el DSM o la CIE— han clasificado los problemas psicológicos en categorías cerradas. Este enfoque ha sido útil, pero cada vez más voces cuestionan que el sufrimiento humano pueda dividirse en compartimentos tan rígidos.
Surge así la propuesta de modelos dimensionales o en espectro, que entienden la salud mental como un continuo más que como una frontera entre “sano” y “enfermo”. Este cambio permite comprender mejor la diversidad de experiencias y reduce el riesgo de etiquetar en exceso. Aunque aún en debate, refleja un movimiento de fondo hacia una atención más flexible e inclusiva.
Aparición del paciente generalista
En paralelo, se ha normalizado solicitar apoyo psicológico en situaciones que no encajan en un diagnóstico clínico pero que generan malestar. Este fenómeno responde a una necesidad real: los sistemas están diseñados para tratar síntomas, no para acompañar a quienes, sin cuadro clínico, buscan recursos para manejarlo.
Un ejemplo es el de un profesional exitoso que busca ayuda tras un cambio importante en su empresa. Otro, el de un progenitor que acude a consulta para acompañar a su hijo adolescente en un momento delicado. Hace unas décadas, perfiles así difícilmente habrían pedido ayuda; hoy lo hacen sin complejos.
Atender a este tipo de paciente no solo responde a una demanda presente, sino que puede tener un efecto protector: acompañar a un adolescente con baja autoestima, por ejemplo, puede evitar que el malestar derive en problemas más graves. Aunque aún faltan estudios concluyentes, es una hipótesis razonable explorada en programas de psicología en atención primaria. La aparición de este perfil evidencia que el bienestar psicológico es parte de la salud y el desarrollo sostenible de la sociedad.
Evolución de los modelos terapéuticos
Durante décadas, la práctica clínica estuvo dominada por corrientes terapéuticas excluyentes: psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, humanismo o sistémica. Hoy gana fuerza una mirada distinta: la de los modelos integradores, que articulan recursos de distintas tradiciones con un criterio doble: la evidencia científica y los factores comunes que sostienen cualquier proceso terapéutico.
La investigación muestra que estos factores comunes explican una parte significativa de la mejoría del paciente —entre un 30 % y un 40 %. Pero no se trata de simple empatía, sino de competencias profesionales complejas: crear un marco seguro, sostener la alianza, trabajar la confianza y la regulación emocional desde una estrategia clínica definida.
Este cambio no implica eclecticismo sin dirección, sino una apuesta por adaptar la terapia a la persona, y no la persona a la terapia. En la práctica, puede significar combinar técnicas para reducir síntomas de ansiedad con un trabajo de apego y estrategias de autorregulación. Más allá de la clínica, refleja un movimiento cultural hacia la colaboración frente al dogmatismo, en línea con la necesidad social de crear redes de apoyo donde lo clínico dialogue con lo educativo, lo comunitario y lo laboral.
Impacto en empresas y organizaciones
La salud mental impacta de lleno en la vida laboral. El malestar psicológico se asocia a absentismo, rotación de personal y pérdida de productividad, mientras que el bienestar está vinculado a equipos más creativos y comprometidos.
Ante ello, muchas organizaciones han impulsado programas de wellbeing corporativo, aunque no siempre con la profundidad necesaria. No basta con ofrecer talleres de mindfulness si la cultura empresarial mantiene horarios imposibles o falta de conciliación. Cuidar la salud mental exige medidas estructurales: políticas de conciliación, prevención del burnout, espacios de escucha y liderazgo saludable.
El reto es entender la salud mental como una responsabilidad compartida. Empresas, instituciones y comunidad deben colaborar para garantizar entornos laborales y sociales saludables que no solo reduzcan el malestar, sino que favorezcan el desarrollo del potencial humano.
La salud mental no es un lujo ni un asunto privado: es un derecho fundamental y un eje de sostenibilidad social. Invertir en ella significa apostar por comunidades más cohesionadas, empresas más responsables y personas con mayor capacidad de afrontar los retos de nuestro tiempo.
El desafío es colectivo, y la respuesta también debe serlo: familias, profesionales, instituciones y organizaciones compartimos la tarea de construir una cultura donde pedir ayuda sea natural y cuidar el bienestar psicológico, una prioridad común.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Día Mundial de la Salud Mental