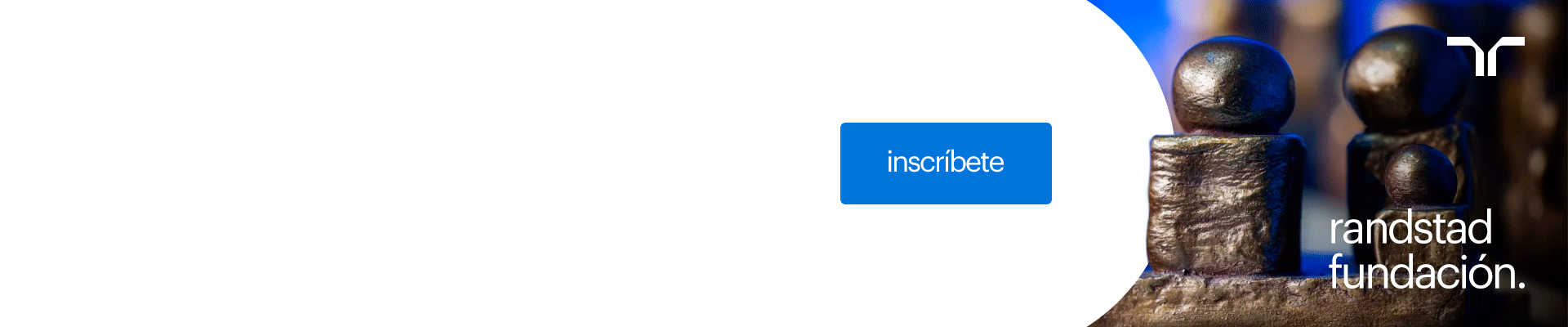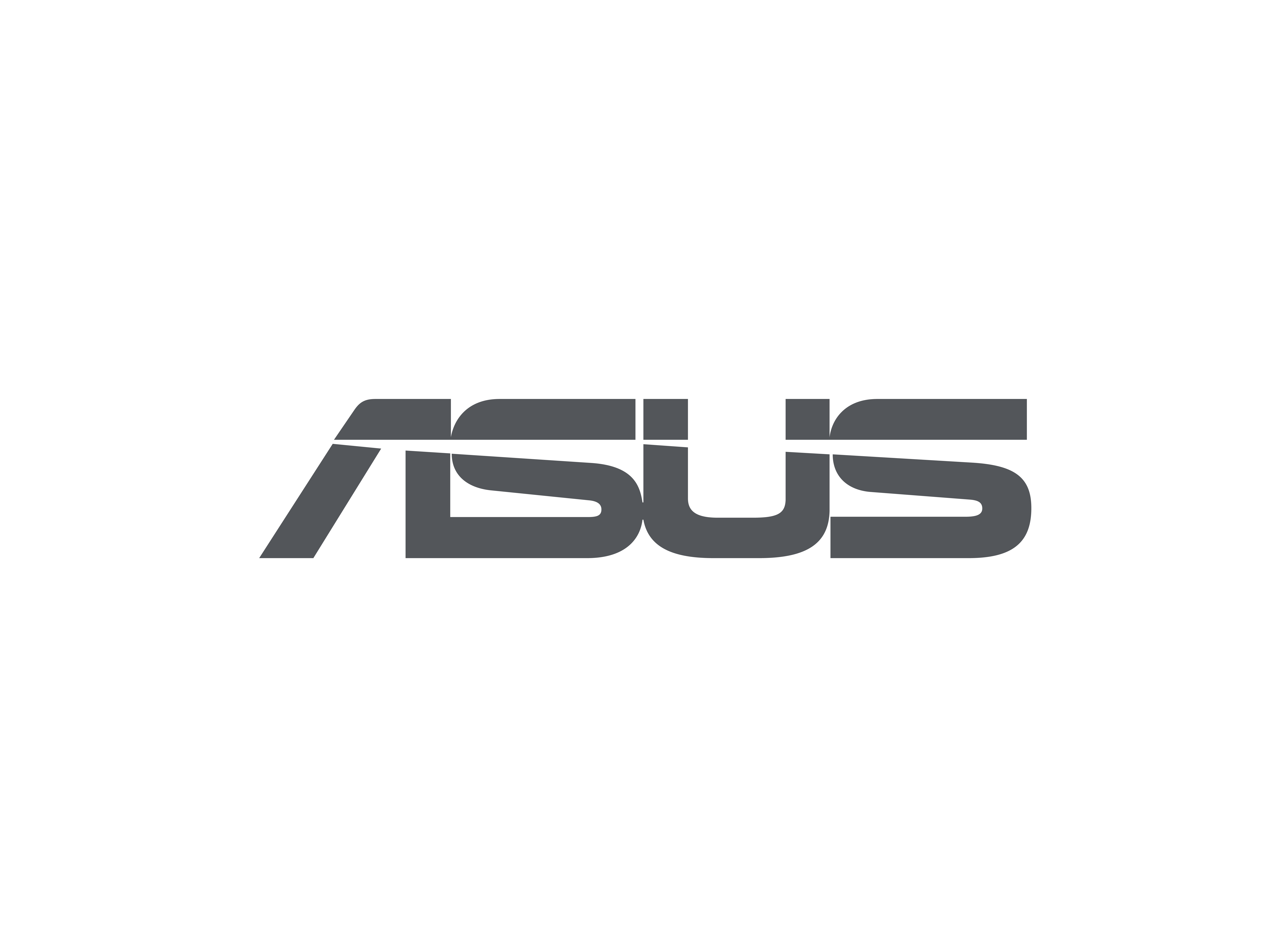La educación es el factor clave de nuestra vida. De niños determina quiénes somos y, sobre todo, quiénes seremos. De adultos se convierte en un objeto de debate recurrente, nunca con la dedicación que exige, pero recurrente. Y curiosamente, en ese proceso, nos callamos que la educación nos impone hasta casi dar miedo. Soñamos que nos falta un título, recordamos el muermo de las materias, suspiramos aliviados por haber superado esa etapa formativa. Nadie dice: qué buenos recuerdos tengo de las materias que estudié. Si acaso: tengo buenos recuerdos de la profesora de historia. Lo curioso es que más temprano que tarde todos dejamos de estudiar. Al menos, en un plano general de conocimiento: si eres de letras nunca más en tu vida te vas a relacionar con matemáticas, física o química. Si eres de ciencia nunca querrás saber nada de latín, filosofía o lengua. En nuestra evolución social vamos enfocando nuestro aprendizaje específicamente hacia nuestras áreas de interés que suelen estar relacionadas con nuestra forma de ganarnos la vida.
Desde esta perspectiva, el dicho de: “el saber no ocupa lugar” queda en entredicho. Claro que ocupa, especialmente cuando somos niños y jóvenes. Llega a ocupar tanto que parece que el resto de la vida es un ejercicio activo de desocupación. Puede parecer un requiebro argumental cuando lo cierto es que trata de una verdad incómoda. Hemos construido entre todos un argumento vital basado en la posesión no en el conocimiento. Entre todos hemos reducido nuestra razón de ser a conseguir y acumular cosas. El éxito no se mide de manera convencional en cuánto sabes, sino en cuánto tienes. Hasta el punto de que la educación se interpreta como un tránsito molesto que nos tiene entretenidos en los primeros años de vida con el objetivo último de facilitarnos el acceso a cuantas más cosas mejor.
Nos avergüenza decirlo, incluso mentimos cuando acuñamos expresiones como “sociedad del conocimiento”. ¿A qué tipo de conocimiento nos referimos? Al que prima el éxito. Sí, somos la sociedad del fin que justifica los medios. Da igual que los medios empleados sean brutales, amorales o escandalosos. La lista de moda siempre será la de las personas más ricas del mundo, actualizada año tras año. No de sabios. Ni de santos.
Es inevitable preguntarse por el futuro de ese modelo. Por su Sostenibilidad y por el papel desempeñado por la educación y la infancia en esa proyección. La educación debiera ser exponente de mejora continua. En conocimiento, en valores, en curiosidad y debiera prolongarse a lo largo de toda la vida. En lugar de ello, la reducimos a materias prácticas, la enfocamos hacia una falsa meritocracia de notas y la sofocamos hasta ahogarla con una realidad nada educada.
La educación define la sociedad que somos. ¿Hace falta recordar qué sociedad somos? No, no es necesario. La verdad es tan manifiesta que hiere. Es una lástima porque la infancia es la edad de la inocencia. El momento vital donde mejor arraigan los principios básicos de la vida. Y en lugar de formar, deformamos. Con el ansia del éxito deformamos conciencias y prolongamos el horror. Lo hacemos en todos los sitios y en todos los momentos. Pienso en la educación y en la infancia de Gaza. ¿Puede existir un cuadro más brutal sobre el horror? La educación reducida a un salvaje ejercicio de supervivencia, los valores volatilizados bajo el fuego artillero, la niñez martirizada por el miedo, la incertidumbre y la pérdida. La desesperación amalgamada en el mortero del hambre. Infancia y educación. Ya nos vale. Pero he dicho en todos los sitios y en todos los momentos. En Gaza, el horror. Aquí, la deshumanización. De padres, de hijos que serán padres. Toda una genealogía de intrascendencia ética. Mecida por la educación de un sistema que se desmorona persiguiendo la ficción de poder. El verdadero poder reside en la voluntad de servir, en el esfuerzo por dar lo mejor de uno mismo, en el respeto, hacia los demás.
Aquí nuestros niños están deprimidos, aislados de contacto humano, enchufados a una red que banaliza la violencia y el escarnio. La conexión interpretada como simiente de la discordia.
Quiero creer. Decido creer. Me comprometo a luchar porque esto no siga siendo necesariamente así. Me niego a ser un acólito de Nerón disfrutando pasivo del fuego que devora Roma. Cada cual con lo que pueda.
Yo tengo palabras. Una buena colección. Y cuando no las encuentro, cuando después de mucho buscar descubro que no están porque no existen, me lanzo a crearlas, animo a mi entorno a forjar nuevas expresiones porque si este mundo es lo que es, está claro que necesitamos otras palabras: palabras nuevas, que enriquezcan nuestra humanidad, que tiendan puentes en lugar de destruirlos, que dinamicen el debate con la certeza de que la discrepancia no es un delito.
Pensando en el universo de Infancia y Educación propongo una palabra: BELAND. Es uno de esos significados-significantes que apelan a lo más esencial de la vida, el amor que sentimos por un tiempo o un espacio en el que nos sentimos seguros. La tierra. El momento. Ninguna entendida como posesión, susceptible de ser tomada, invadida, torturada. Sin banderas que griten superioridad. O discursos que establezcan que unos somos mejores que otros. Todos tenemos un BELAND. Incluso, los que como yo perdieron parte por el camino. BELAND representa el sentimiento profundo que nos une al entorno, que nos acuna con la certeza de estar a salvo. Puede ser una tierra, puede ser una persona, puede ser un recuerdo. Porque lo importante de BELAND no es lo que sea, sino lo que te hace sentir, lo que te emociona, lo que aviva la chispa de la vida. BELAND representa el derecho que todos tenemos para ser personas pensando en las otras personas y para ser parte del espacio que compartimos. Porque es mío. Porque es de todos.
Un niño pregunta a su profesor: pero, entonces ¿cuál es mi BELAND? Y el buen profesor le responde: Cierra los ojos, piensa en algo que te haga sentir feliz y seguro, algo que también hace sentirse felices y seguros a los que te rodean. ¿Lo tienes? El niño asiente y se apresta para dar una respuesta. El profesor lo frena con un gesto de la mano y dice: no hace falta que lo digas porque todos tenemos BELAND.
Infancia. Educación. Conciencia.