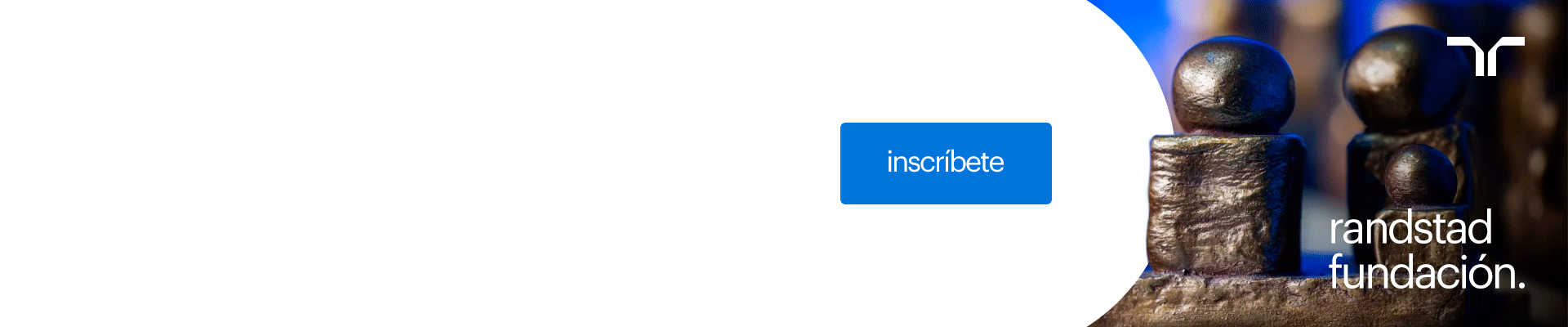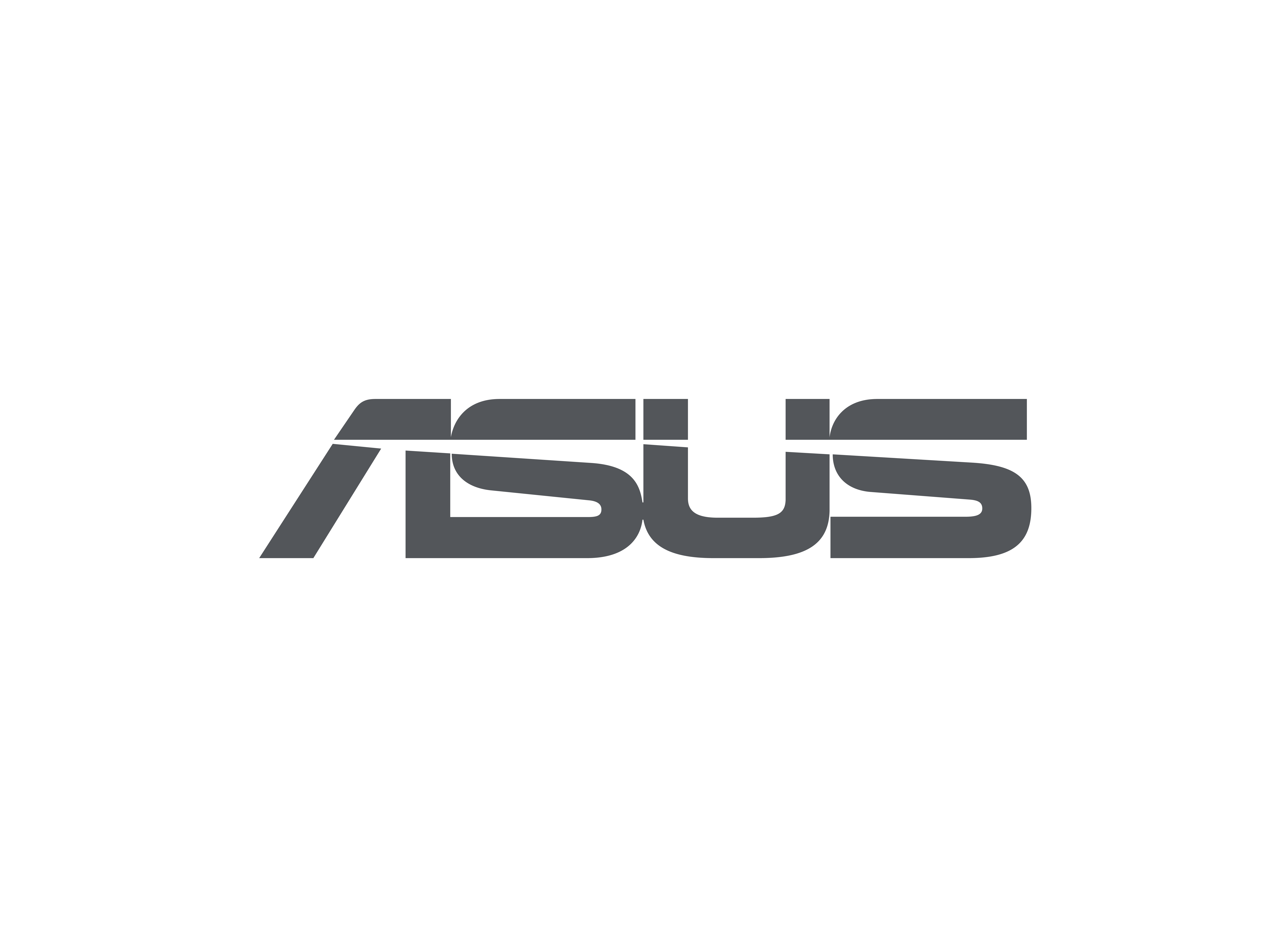Hay momentos históricos en los que tomar una decisión u otra marca una enorme diferencia. Este es uno de ellos. Vivimos en un mundo cada vez más desigual, más inseguro, más deshumanizado. Conflictos que se multiplican, personas que huyen sin saber si llegarán vivas, mujeres y niñas silenciadas, graves emergencias climáticas, discursos de odio por doquier y futuros quebrados. Ante ello hay varias opciones: alimentar la maquinaria destructiva, mirar hacia otro lado como si no se arrasara con todo o tomar medidas firmes para frenar esa deriva.
En un contexto de tales características, promover políticas que protejan los derechos humanos, la paz y los entornos saludables no puede ser una opción sino una obligación. Este es caso de la cooperación para el desarrollo; una política pública que apuesta por la vida y la dignidad humana. Hablar de cooperación no supone hablar de cuestiones menores; supone promover la construcción de relaciones justas entre países, estar a la altura del sufrimiento ajeno, entender que ninguna injusticia nos es ajena y promover sistemas que defiendan la vida en cualquier lugar del mundo.
Una ley que exige compromisos reales
Hace dos años, el Congreso español aprobó casi por unanimidad una nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Una norma ambiciosa que marca una hoja de ruta clara: ampliar los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), modernizar las estructuras, impulsar una cooperación feminista, ecologista, pacifista… transformadora. Ese camino está muy claro, aunque, de momento, no se está cumpliendo como debiera.
Hoy, España destina solo el 0,25 % de su renta nacional bruta a cooperación, muy por debajo del histórico 0,7 % comprometido desde hace décadas. Para avanzar hacia ese objetivo, hace falta un aumento de, al menos, 2.000 millones en 2026. Esto significa alcanzar un modesto 0,4 %, que se traduce en algo tan concreto —y tan urgente— como escuelas, atención sanitaria, construcción de paz, asistencia humanitaria, acceso al agua, apoyo a defensoras de derechos humanos o alternativas reales frente al desplazamiento forzoso.
Cuando se alimenta la guerra, se recorta la vida
En el ámbito internacional, se multiplican los presupuestos militares, mientras muchos gobiernos recortan fondos para cooperación y derechos. Estados Unidos ha cerrado gran parte de los programas de su agencia de cooperación, y otros países han reducido drásticamente su cooperación. Un reciente informe de la prestigiosa revista The Lancet advierte que, si no se revierte el cierre, podrían producirse 14 millones de muertes adicionales hasta 2030.
En España, algunas comunidades autónomas han realizado un importante recorte. En el caso de Aragón, por ejemplo, supera el 75 % de los fondos destinados a esta política; según análisis de la Federación Aragonesa de Solidaridad, tal medida tendrá serias consecuencias sobre la vida de casi medio millón de personas. El impacto de los recortes en la cooperación descentralizada sobre proyectos que se llevaban a cabo en áreas como la salud, la infancia, la educación o la soberanía alimentaria es incalculable. Y profundamente injusto.
La creciente inversión en políticas de guerra demuestra que hay quien se lucra con el sufrimiento ajeno; demuestra, además, que dinero hay, lo que no hay es voluntad política para fortalecer medidas que mejoran la vida de las personas, de las sociedades, del planeta.
Responsabilidad y resistencia
La debilidad en la que se encuentra la política de cooperación no es un tema menor o mero debate para personas expertas. Es una cuestión de sentido común, de humanidad, de responsabilidad. Exige preguntarnos qué tipo de país queremos ser: ¿uno que se cruce de brazos ante los grandes males que nos afectan como humanidad? ¿O uno que mire de frente y responda con responsabilidad colectiva, compromiso y esperanza? En un contexto tan adverso, fortalecerla es un acto de resistencia frente a la barbarie. Es una forma de defender la vida; de construir con otras y otros un planeta más justo, más habitable, más humano.
Sí, otro mundo es posible, pero no se construye solo. Se construye con políticas coherentes, con recursos suficientes, con altura de miras. Se construye dejando de mirar para otro lado y entendiendo, de una vez por todas, que la inacción no es neutra, es complicidad.
Hoy tenemos una ley, tenemos propuestas, tenemos organizaciones sociales, con décadas de experiencia, trabajando desde muchos lugares del mundo, desde nuestras ciudades y pueblos. La sociedad española es solidaria, apoya la cooperación y el cuidado mutuo. El Gobierno español se comprometió con la cooperación en la reciente IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla. Tenemos todos los elementos, solo hace falta coherencia entre lo que se dice, lo que contempla la Ley, y las decisiones políticas.
No es el momento de medias tintas. Es el momento de asumir que cooperar es una urgencia. Una forma concreta de cuidar la vida en tiempos en los que todo parece destinado a romperse. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?